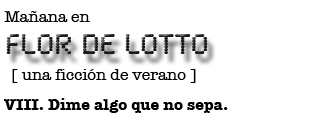Xavier Velasco
VII. La Corleonetta.
Su nombre es Apolonia y tiene mala fama. Nadie lleva la cuenta de los guapos sin sesos que alguna vez quisieron seducirla y acabaron marcados, como bueyes; si bien se habla de docenas de torpes. Ojos verdes, labios carnosos y una expresión que igual puede ser dulce o dura, según los altibajos de un temperamento que por regla rechaza los pronósticos. Puede ser asimismo ardiente o gélida, dependiendo del día, el lugar y el imbécil que la piense a sus pies.
Apolonia, hija única del no menos escurridizo Alejandro Zarur Medinacelli, no se siente a disgusto con su nombre de pila -muy rara vez se cansa de contar que su padre la bautizó a partir de la esposa siciliana de Michael Corleone-, pero apenas permite a unos cuantos llamarla de ese modo, con frecuencia por tiempo limitado. Contra lo que los primerizos suelen suponer, prefiere que la llamen por el apodo que desde adolescente le colgó su padre, y a sus oídos rebosa autoridad. De ahí que hasta sus guardaespaldas la llamen "señorita Corleonetta", con la cabeza gacha y una mansa disposición al maltrato.
Convendría insistir: sabe ser dulce. Como lo fue en el club de Miami Beach, durante la noche corta en que hábilmente se hizo perseguir por el tal Segismundo Andersón. Un pelmazo enamoradizo que en dos patadas la llevó a su departamento, y no bien pretendió embestirla con un beso recibió el choque eléctrico que sin más trámites lo dejó desmayado. Fue también ella quien se encargó de ponerle la primera inyección, amarrarle las manos a los tobillos y entregarlo a los dos empleados de su padre que lo llevaron del noveno piso en Key Biscayne al aeródromo en Marathon, metido en un costal.
-¿Cómo te llamas, sweetie? -se acercó Segismundo, creyéndose agresor. Tiene la Corleonetta la habilidad histriónica de parecer bocado fácil a ojos glotones.
-Como tu gustes, hottie -susurróle al oído la interpelada, que de ahí a Biscayne Boulevard se nombraría únicamente Sweetie.
Andersón no ignoraba el prestigio fatal de la Corleonetta, pero estaba muy lejos de pensarse lo bastante importante para ser candidato a tropezar en sus redes, o siquiera llegar a verla en persona. Sabía, en todo caso, que la diva mentada vivía con papá en la ciudad de México y, según afirmaban los atrevidos, hallaba un regocijo incomparable en mordisquear habanos y apagarlos sobre la baja espalda de sus fugaces amantes. Ninguno de los cuales, tal parece, ha logrado arrancarle una sola palabra de afecto.
Una vez despachado el bulto hacia Tecamachalco, la Corleonetta dormiría sola en el apartamento de Biscayne Boulevard y pasaría la mañana siguiente gastándose en las tiendas de Bal Harbour hasta el último de los cinco mil dólares que encontró en el buró de su anfitrión. Tiene ese defectillo, la niña de Don Alex. No le faltan recursos, pero igual que su padre sabe encontrar lujuria en lo malhabido. Sabe también adelantarse a las quimeras ajenas, por eso no le cabe ni la mínima duda de que el tal Segismundo más temprano que tarde va a preguntar por ella.