Xavier Velasco
Unos le llaman inventario, otros corte de caja. Lo raro es alguien salga con las cuentas claras, o por lo menos con números negros. Un año es más del uno por ciento de una vida, y hay quienes todavía no se enteran en qué invirtieron los últimos diez. Si ahora mismo tuviera a un auditor ante mí, y hubiera de justificar la inversión de 365 días en una vida que apenas se movió, me vería obligado a hacer ficción extrema. Pues de cualquier manera no soy capaz de verlo panorámicamente, sino apenas desde la perspectiva de quien va en un vagón de la montaña rusa y pretende trazar un mapa de la feria.
Leí hace unos días un artículo potencialmente incómodo en torno al verbo procrastinar, que es lo que hacemos los supuestos abúlicos respecto a numerosos deberes que omitimos a fuerza de prorrogarlos. En todo el año, pensé mientras leía, no he logrado una sola vez pagar a tiempo la cuenta del teléfono. Cierto día me llamaron para ofrecerme el pago automático vía tarjeta de crédito, pero antes que sacar provecho de la oportunidad, debí seguir mis rígidos lineamientos en torno al hecho de por sí abusivo del marketing telefónico, que me exigen mandarlos al carajo tan pronto como ofrezcan el producto. Por lo demás, sigo creyendo que cualquier día de estos me enseñaré a pagar a tiempo los teléfonos y evitaré el promedio de dos desconexiones por trimestre que me zancadilló a lo largo del procrastinador 2007.
El artículo de marras contenía una suerte de sintomatología numerada del procrastinador, misma que me apliqué con resultados punto menos que preocupantes. Ya se sabe, además, que los afectos a procrastinar difícilmente se preocupan por nada. Cuando el artículo empezaba a alarmarme, le descubrí una errata que le quitó mi crédito de tajo: en lugar de procrastinar, el artículo empleaba el término "procastinar", que sólo conseguí ubicar entre extremos tan indeseables como procacidad y castidad. Seña inequívoca de que tanto el redactor como los correctores procrastinaron una cita esencial con el diccionario. Supongo que ése debería ser otro síntoma del abúlico a ultranza: pensarse afortunado ante la proliferacion de procrastinadores.
Escribir es vivir sospechándose un procrastinador de tiempo completo. Nunca escribimos ni leemos todo lo que quisiéramos, a diario hay que pelear con monstruos variopintos para lograr dos páginas en no sé cuántas horas. Avanzan raudas ellas, nunca yo. Pero la historia igual sigue moviéndose, aunque uno se torture con el temor de ir siempre demasiado lento, no saber exprimirle el jugo a todas esas horas y al contrario, dejarse exprimir por ellas. Una vez dentro de la obsesión grande, me autorizo a procrastinar alegremente en torno a los asuntos mundanos. Puede que hasta me tranquilice cada vez que levanto el auricular y una grabación me invita a ir a pagar para que me reanuden el servicio. Si eso pasa, concluyo, es que el trabajo me ha absorbido lo suficiente, y entonces la novela se ha movido más de lo que el simple avance en blanco y negro permitiría concluir. Wishful thinking, le llaman.
¿No hacemos nada cuando no hacemos nada? En mi caso, lo que hago -con esmero y paciencia- es ir hartándome de no hacer nada. Unas veces toma horas, o hasta minutos; otras días y noches de escepticismo intenso y nihilismo crudo. Ellos, los industriosos, son incapaces de imaginar lo agotador que puede ser pasarse una tarde completa sin hacer absolutamente nada. Mirando la pared, recorriendo la textura del techo, perdido en un trip-hop imaginario. Se escribe a veces con la pura cabeza, sin meter ni las manos, y ello deja en el coco la sensación culposa de que se holgazanea. Pero luego se queda uno dormido y al despertar encuentra que sucedieron cosas. La historia se movió, incluso algún entuerto alcanzó a resolverse. Si la obsesión es ancha y persistente, uno trabajará también durante el sueño, así en el inter se haga fama de haragán.
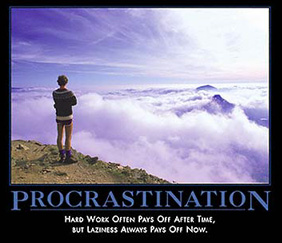
Hoy me llegó el recibo de la luz. Podría ir a pagarlo en cuestión de horas, pero los personajes tienen cosas más importantes que hacer, y ellos sí que detestan procrastinar. Me horroriza la idea de lidiar con un protagonista abúlico, de ésos que aman pasionalmente a la hoja en blanco. Prefiero que sea yo al que tachen de abúlico, con tal de que la historia me prohíba salir a hacer lo que hay que hacer y me ancle tenazmente a su destino.
La historia: ese atajo secreto hacia la dicha, perdido en el camino entre la pena y la nada.

