 Desconcertados, algunos de los contemporáneos de Darío se asombraban de los atrevimientos que cometía, y no veían en ellos sino un afrancesamiento gratuito, el amor por la moda, el vicio mulato de la imitación, y él los provocaba, incitándolos al asombro desconfiado: no sólo de las rosas de París extraería esencias, sino de todos los jardines del mundo..., dice también en Historia de mis libros.
Desconcertados, algunos de los contemporáneos de Darío se asombraban de los atrevimientos que cometía, y no veían en ellos sino un afrancesamiento gratuito, el amor por la moda, el vicio mulato de la imitación, y él los provocaba, incitándolos al asombro desconfiado: no sólo de las rosas de París extraería esencias, sino de todos los jardines del mundo..., dice también en Historia de mis libros.
Eso significaba subvertir los cánones de la vieja lengua española de finales del siglo diecinueve, tan decrépita como el imperio mismo; despojarla de sus férulas ortopédicas para hacerla caminar de manera libre; untarla de pomadas y afeites franceses; allegar lo popular a la llamada poesía culta como hizo con los aires de la gaita gallega y con la seguidilla. Todo eran gusto de mulato. Pero también gusto de indios triste, y de español fantasioso.
Los mundos descubiertos e iluminados por el mulato de revueltas incandescencias que no podía dejar de ser músico, loco de armonía, el indio triste que buscaba los paraísos artificiales en el ajenjo, el español peninsular "muy siglo dieciocho y muy antiguo", que cuidaba sus manos de marqués, a la vez empecinado inventor de quimeras. Figuras cambiantes y superpuestas que giran triples frente a la linterna mágica, uno y trino.


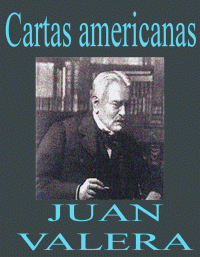 Mulato imitador, o un indio, con sensibilidad de indio, dice Azorín de Rubén Darío. Pero quizás, quien acertó mejor desde el principio a definir esa condición creativa que toma y presta de todo para revolverlo y obtener la rara quintaesencia, deslumbramiento, colores, olores, sabores, ritmos, palabras, y que al contrario de mulatez habría que llamar mulatidad, fue don Juan Valera, cuando escribió en sus Cartas americanas el elogio de Azul, publicado en Chile en 1888:
Mulato imitador, o un indio, con sensibilidad de indio, dice Azorín de Rubén Darío. Pero quizás, quien acertó mejor desde el principio a definir esa condición creativa que toma y presta de todo para revolverlo y obtener la rara quintaesencia, deslumbramiento, colores, olores, sabores, ritmos, palabras, y que al contrario de mulatez habría que llamar mulatidad, fue don Juan Valera, cuando escribió en sus Cartas americanas el elogio de Azul, publicado en Chile en 1888: Negro, mulato, indio. Todo venía a representar una condición exótica, una manera diferente, caprichosa, de ver el mundo, resultado de una naturaleza atávica. Mulato de oído sedoso, afelpado e imitativo como el de muchos negros de América, dice de Rubén Darío el poeta andaluz Salvador Rueda, aún cuando Andalucía, tierra de moros, siguiera siendo el modelo de lo exótico para los escritores franceses: toreros, gitanas, cuchilleros, contrabandistas, como en la novela Carmen de Merimée, llevada a la ópera por Bizet, y aún cuando España toda fuera considerada entonces, desde el otro lado de los Pirineos, más parte de África que de Europa.
Negro, mulato, indio. Todo venía a representar una condición exótica, una manera diferente, caprichosa, de ver el mundo, resultado de una naturaleza atávica. Mulato de oído sedoso, afelpado e imitativo como el de muchos negros de América, dice de Rubén Darío el poeta andaluz Salvador Rueda, aún cuando Andalucía, tierra de moros, siguiera siendo el modelo de lo exótico para los escritores franceses: toreros, gitanas, cuchilleros, contrabandistas, como en la novela Carmen de Merimée, llevada a la ópera por Bizet, y aún cuando España toda fuera considerada entonces, desde el otro lado de los Pirineos, más parte de África que de Europa.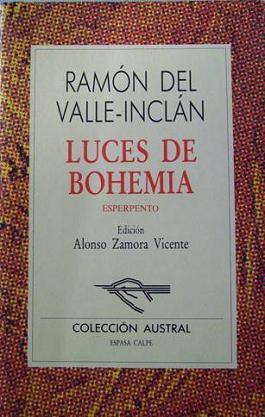 Para los intelectuales españoles de finales del siglo diecinueve, que veían deshacerse para siempre al viejo imperio tras la pérdida de sus últimas posesiones en América a raíz de la guerra de 1898 contra Estados Unidos, negro, mulato e indio viene a ser la misma cosa exótica, la cosa americana lejana.
Para los intelectuales españoles de finales del siglo diecinueve, que veían deshacerse para siempre al viejo imperio tras la pérdida de sus últimas posesiones en América a raíz de la guerra de 1898 contra Estados Unidos, negro, mulato e indio viene a ser la misma cosa exótica, la cosa americana lejana. Rubén Darío, el mulato. Como creador, hace que la mulatez desborde él sentido negativo original que él mismo le dio. En sus manos, cobra un signo positivo, y ya no se trata de una mezcla o mezcolanza sólo racial, sino, sobre todo, cultural. Es lo que nos dice José Martí, que no era precisamente un mulato de sangre:
Rubén Darío, el mulato. Como creador, hace que la mulatez desborde él sentido negativo original que él mismo le dio. En sus manos, cobra un signo positivo, y ya no se trata de una mezcla o mezcolanza sólo racial, sino, sobre todo, cultural. Es lo que nos dice José Martí, que no era precisamente un mulato de sangre: En el prefacio a su libro de poemas Cantos de vida y esperanza, Rubén Darío reafirma su identificación con lo que él llama "la aristocracia del pensamiento": su antiguo aborrecimiento a la mediocridad, a la mulatez intelectual, a la chatura estética que apenas se aminora hoy con una razonada indiferencia...
En el prefacio a su libro de poemas Cantos de vida y esperanza, Rubén Darío reafirma su identificación con lo que él llama "la aristocracia del pensamiento": su antiguo aborrecimiento a la mediocridad, a la mulatez intelectual, a la chatura estética que apenas se aminora hoy con una razonada indiferencia...