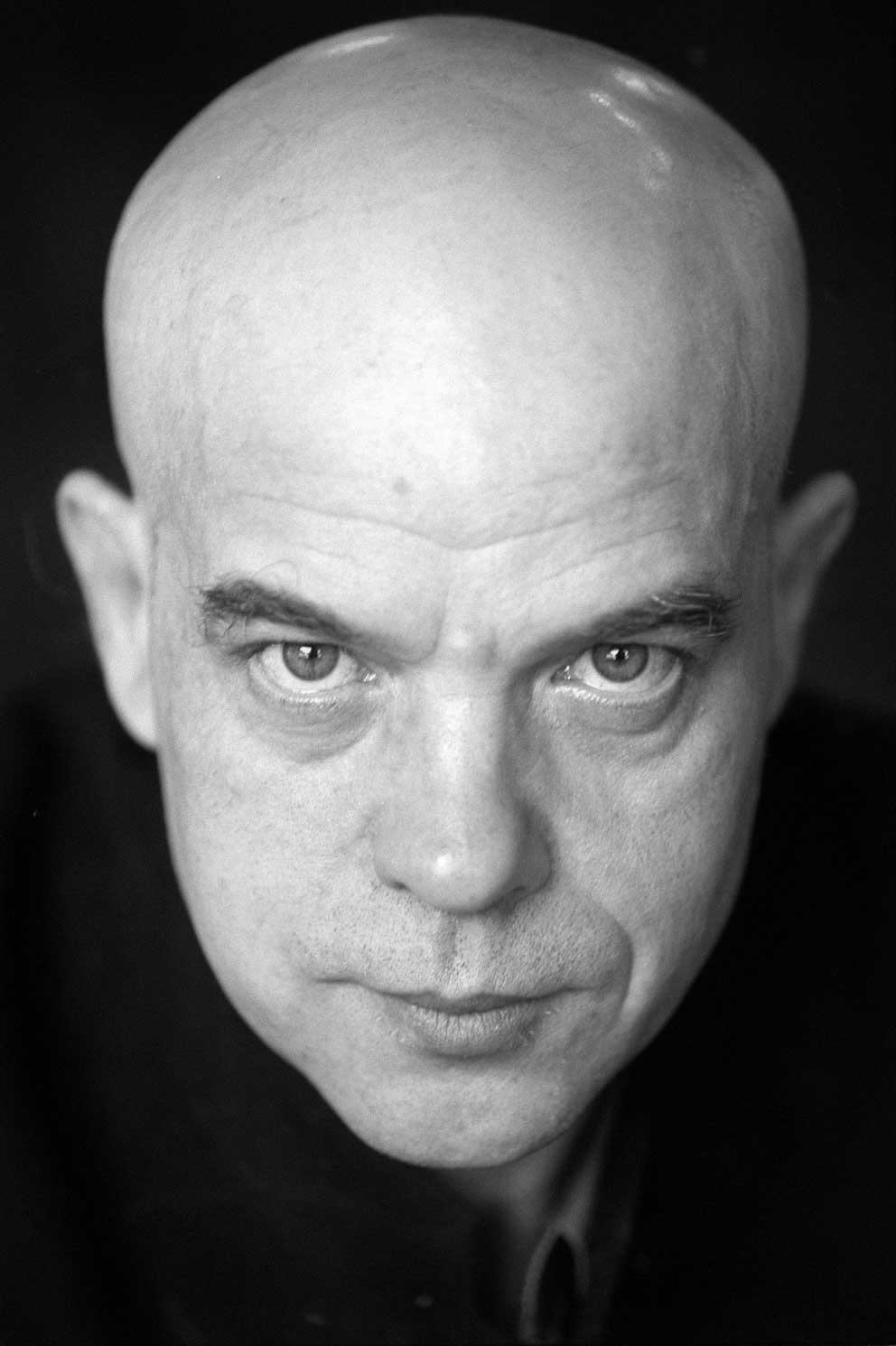Cuando era niño, le fui a comprar el periódico a mi padre. Mientras caminaba hacia casa, anduve ojeando un poco el rotativo y me fijé en el anuncio de una película rusa titulada Hamlet. Ya en casa, le pregunté a mi padre quién era Hamlet. Mi padre me miró sorprendido y dijo:
-Pero hijo, ¿no conoces al príncipe de Dinamarca?
-Pues no -respondí indignado. ¿Acaso tenemos contactos con la aristocracia internacional?
-Quizá cuando lo conozcas se convierta en uno de tus mejores amigos- acabó diciendo mi padre.
No se equivocó. Años después, cuando pude leer por primera vez Hamlet, me quedé fascinado con el príncipe danés. Hamlet no es hombre de muchos amigos, pero a mí me incluyó enseguida en su círculo.
Hamlet es el héroe más paradójico de Shakespeare. Hamlet lo sabe todo y, con un voluptuoso resentimiento lleno de negrísima bilis, se calla, como monje devoto de la mortificación, o como un irónico absoluto.
Hamlet es la ironía límite, o la ironía en el límite mismo de lo posible, y practica un sarcasmo tan forzado como envenenado, que le vuelve más loco todavía.
No es que no hable porque no puede, es que no sabe cómo expresar, en lenguaje ordinario, todo lo que sabe y siente. Está atónito al principio, y al final conquista la "catatonia": la física y la mental. Su suerte estaba más que echada.
Entre los héroes del pasado, cuyas vidas nos sabemos de memoria, Hamlet es el que más se parece a nosotros, y justamente por eso su figura empezó a valorarse de verdad a finales del siglo XIX y principios del XX, y todavía en los años veinte Eliot, lector agudísimo, aseguraba que Hamlet era un bodrio artístico.
Ironías de la vida y del teatro... Antes no entendían a Hamlet, al oscuro, divertido y escurridizo Hamlet: les parecía demasiado incoherente, demasiado impertinente, demasiado indeciso, demasiado loco. Les parecía un héroe de nuestro tiempo y, no queriendo pecar de anacronismo, dejaron que lo reivindicaran los hijos del existencialismo y las dos guerras mundiales.
Y fue así como llegó hasta nosotros su desgarbada figura declamando continuamente su celebre cuestión, que algo tiene que ver con la cuestión de Descartes, que existía porque pensaba. Ser o no ser, he ahí el dilema. Pensar o no pensar, he ahí la cuestión, la única cuestión real de la conciencia.
Coleridge, que tenía una visión muy neurótica del príncipe danés, decía que lo único que le ocurría a Hamlet era que, a diferencia de los que le rodeaban, tenía un mundo propio del que no le apetecía salir. Lo que equivale a calificarlo de autista. No creo que sea ese el problema. Hamlet es la soledad del que sabe que el mundo es no-mundo. Hamlet es el absurdo de nuestros días.