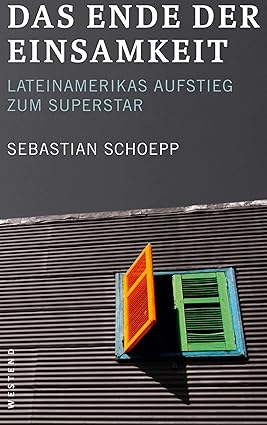
Roberto Herrscher
En 1755, el rey Federico el Grande de Prusia encargó a su compositor de cabecera, el hoy olvidado Carl Heinrich Graun (1703-1759), una ópera sobre la conquista de América por los españoles. Esa ópera, Montezuma, tiene como protagonista al último emperador azteca. El propio Federico escribió el libreto, en el que mezcla el mito del buen salvaje roussoniano y la leyenda negra de los malísimos españoles para crear un déspota ilustrado en el que Federico quería proyectar su propia imagen.
El rey prusiano estaba en guerra contra el imperio español, y su ópera era un arma en esa contienda. Fue uno de los primeros productos de la mirada romántica alemana sobre el Nuevo Mundo. Una mirada semejante a la que muestra Karl May con su construcción del ‘buen apache’ Winnetow.
Mientras que autores españoles, franceses e ingleses poblaban sus epopeyas de ‘indios malos’, la mirada romántica alemana construía estos ‘indios buenos’. ¿Significó esto que los conocieron mejor? No, de ninguna manera. En un país que estaba creando su propia identidad, la mirada positiva sobre un continente exótico era, en el fondo, una forma de hablar de sí mismos.
Pero junto con la mirada romántica, los alemanes se adentraron desde la época colonial en América Latina para estudiar, registrar, aprender, cartografiar y catalogar lo nuevo. Era el otro gran impulso germánico: el ideal científico de abarcar y entender el mundo entero. Viajeros, estudiosos y científicos alemanes se internaron en nuestro territorio desde hace siglos, y descubrieron tesoros, problemas y defectos nuestros que no sólo nutrieron de conocimiento el acervo cultural alemán. También nos enseñaron a nosotros a vernos de otra manera.
Hay, por supuesto, un gran referente en esto de ver el mundo de allende el Atlántico con los ojos profundos y limpios del científico de alma: Alexander von Humboldt. Entre 1799 y 1804, antes de la independencia de los países latinoamericanos, Humboldt recorrió el territorio de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, México y la mayoría de los países de Centroamérica. Durante las siguientes dos décadas, escribió y publicó en 30 volúmenes su ‘Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente’.
Humboldt dio a conocer plantas, animales, costumbres, accidentes geográficos, climas, montañas, ríos, historias, personajes y hasta la corriente oceánica que lleva su nombre. No lo movía el afán de dominar y ‘civilizar’, como a muchos viajeros norteamericanos e ingleses. Tampoco el deseo de construir una identidad nacional que oponer a otras, como ocurre con los relatos de viaje de intelectuales de la misma región. Su deseo era aprender.
Y aprendió más que nadie. Aprendió a entender y apreciar a los extraños habitantes de esas regiones, en quienes constató un peligroso ánimo de pelearse entre sí, y una tendencia a seguir a los líderes y no luchar con tanto denuedo como los norteamericanos por la libertad individual. Pero al mismo tiempo, apreció también una riqueza natural y cultural que lo hicieron pronosticar un futuro de paz y prosperidad en la región.
“Confieso mi deseo de que esta obra pueda ser digna de atención cuando las pasiones se hayan acallado y hayan dado lugar a la paz, y cuando bajo la influencia de un nuevo orden social, estos países hayan hecho rápidos progresos en su bienestar público”, soñaba Humboldt en medio de las revueltas por la independencia de los países del sur del Río Bravo, hace 200 años.
Desde entonces, miles de investigadores, empresarios, técnicos, músicos, pintores, escritores y cineastas del área cultural germana siguieron sus pasos. Muchos descubrieron tesoros naturales e históricos de Iberoamérica, y también ejercieron la docencia. Y la mayoría se adaptó también en el Sur a las costumbres de la diversión, la gastronomía y la amistad ‘a la latina’.
Y también están los que llegaron para quedarse. Entre trabajo duro y juergas, estos herederos de Humboldt construyeron una cultura nueva, híbrida, mestiza, del ‘rubio con poncho’, un personaje que cobra especial vitalidad en la Patagonia chilena, en los alrededores de Buenos Aires, en los montes cafetaleros de Guatemala y en el sureste de Brasil. Son parte de nuestro paisaje, y a la vez una mirada de adentro y de afuera sobre nuestras sociedades.
Por todo esto, a los latinoamericanos nos importó siempre la mirada alemana. Porque más allá de derivas románticas y más allá de las guerras y totalitarismos del siglo XX, sigue prevaleciendo en nuestros países esa visión del ‘alemán que nos mira’ que inauguró Humboldt: una mirada fresca, cuidada y profunda.
Ese fue el camino que emprendió hace más de 30 años el periodista Sebastian Schoepp, cuando se instaló en Buenos Aires a realizar su tesina universitaria sobre un interesante punto de confluencia entre ambos mundos: el diario Argentinisches Tageblatt, órgano de información de alemanes demócratas en tiempos de autoritarismo. El Tageblatt, donde mi tía escribió una columna durante casi medio siglo, era a la vez una defensa emocionada de la racionalidad y la convivencia en Europa y una mirada extraña y muchas veces acertada al Nuevo Mundo.
En Buenos Aires Sebastian adquirió una admirable maestría en la lengua de Borges, una mirada cercana e irónica sobre los extraños andares de los países del Sur, y un sentido del humor latino que lo sigue acompañando en los fríos inviernos de Munich.
En 2001, cuando Schoepp ya había terminado sus estudios de periodismo y trabajaba con éxito en el Suddeutsche Zeitung, se animó a dar un paso más en su formación. Y ese paso lo acercó nuevamente a nuestro mundo y nuestro idioma.
Tuve la suerte de que decidiera estudiar en el Master en Periodismo que yo dirigía en esa época, un programa hecho en conjunto por la Universidad de Barcelona y Columbia University de Nueva York. Durante un año lo tuve como alumno excelente, activo, inquisitivo y crítico. En su año barcelonés, Sebastian Schoepp leyó, escribió y discutió durante miles de horas y cientos de litros de cerveza (otra pasión conjunta de alemanes y latinos) con compañeros de México, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, y con otros de diversos rincones de España.
Tengo la impresión de que fue ese momento, al hacer una pausa en su carrera como periodista y pararse a pensar en el complejo mundo que lo rodeaba, en que comenzó a gestarse El fin de la soledad, su primer libro, del que quiero hablar hoy.
Ya de vuelta en el Suddeutsche Zeitung, Schoepp comenzó a dar talleres y seminarios en redacciones periodísticas latinoamericanas, y a especializarse como reportero en la política, la cultura, la economía y la sociedad de los países de Latinoamérica, que en esta década comenzaban a dejar atrás sus sangrientas guerras y dictaduras, y empezaban, más lentamente, a sacudirse la profunda injusticia de sus estructuras feudales.
Durante unos años, a comienzos de siglo, fue profesor invitado en este Master de Barcelona. Cada uno de esos años, cuando venía a dar clases, me contaba sus nuevos viajes, sus descubrimientos latinoamericanos, y su decepción por la falta de atención de los medios internacionales – y sobre todo los alemanes – a una región olvidada.
Ya lo sabíamos: la violencia y la miseria son noticia, pero la estabilidad y el crecimiento económico pasan desapercibidos. Pero en América Latina, esta constatación de la superficialidad periodística esconde una realidad nueva.
Su desconocimiento es un crimen, porque constituye una alternativa positiva, creativa, posible, a los desastres que nos rodean.
¿Puede el ejemplo de América latina ayudar a Medio Oriente, a África? ¿Puede el desarrollo del Cono Sur extenderse a la dura realidad centroamericana? Este libro es, también, una parte importante en el debate actual sobre modelos de desarrollo en el siglo XXI.
“Alguien debería contar lo que está pasando en América Latina”, me solía decir Sebastian en esos encuentros de hace casi dos décadas. Como reportero sagaz, seguía viajando y entrevistando a líderes, empresarios y campesinos. Como intelectual agudo, hacía acopio de lecturas e ideas. Tardó unos años Sebastian Schoepp en comprender que el encargado de poner juntos la información, el orden y la claridad para contar, analizar y explicar el ‘nuevo Nuevo Mundo’ era él mismo.
Finalmente, en 2012 publicó El fin de la soledad (publicado en alemán con el sonoro título de Das Ende der Einsamkeit, una manifiesta contestación a los clásicos El laberinto de la soledad de Octavio Paz y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un libro que permanece vigente pese al tiempo pasado: tiene que ver con un continente en cambio constante pero también con las dinámicas de los medios hegemónicos que no cuentan asuntos complejos sino anécdotas efervescentes: hoy Latinoamérica es más interesante que nunca para un público europeo, y al mismo tiempo, se sabe cada vez menos de estos países lejanos.
En este, el primer libro de Schoepp, convergen el pasado, el presente y el futuro de un continente que en esa segunda década del siglo comenzaba por fin a despegar. Tal vez no sea casualidad que está encontrando su camino justo cuando Estados Unidos, el Gran Vecino, está preocupado por otras regiones del mundo y no tiene tiempo para dictar el rumbo a su ‘patio trasero’. ¿Habrá relación entre ambos hechos? Nada es fácil en la tierra de Bolívar, Martí, el Che, Pinochet, el tango y la ranchera, y hoy de Lula, Milei, Scheinbaum y el reggaetón. Hay mucho que entender, mucho que explicar.
La vía para contar y explicar esto no es la de Federico el Grande, inventando un reino inexistente para librar sus propias batallas. Tampoco es la de los poetas románticos, que crearon un mundo para mirar en su interior. Tenía que ser un viajero sistemático y preguntón, profundo y alegre, que se lanzara por los caminos polvorientos de Humboldt, hoy transformados en carreteras atiborradas de autos de la creciente clase media, que sigue creando nuevas identidades mientras los medios sólo se fijan en narcos, selvas y miseria.

