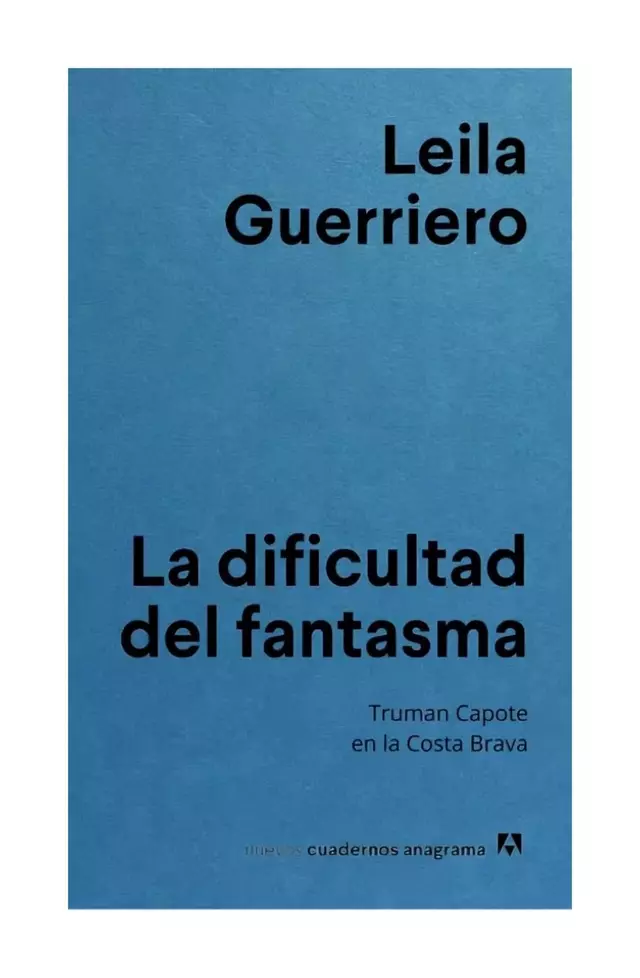
Roberto Herrscher
Los dos últimos libros de Leila Guerriero son una dispareja extrañamente armoniosa.
Uno, La dificultad del fantasma, es breve, ejemplo de la hurgadora y pensadora incansable que no deja de aprovechar cada ocasión para hacer preguntas. Se trata del producto de una estancia a la que la invitó la librería barcelonesa Finestres (ventanas), en la casa en la Costa Brava catalana donde Truman Capote escribió la parte final de su clásico A sangre fría. El otro, La llamada, es un libro descomunal, perfecto, ambicioso, un sumergimiento en el horror de la dictadura argentina y de todas las dictaduras y su legado perdurable.
Empecemos por el libro breve.
Normalmente, los escritores invitados a esa residencia de escritura aprovechan para avanzar en sus proyectos, dar la puntada final a una obra ambiciosa que precisaba de tranquilidad, alejamiento de los lugares habituales o de donde suceden las acciones que están relatando. Sin ir más lejos, ese fue el propósito de Capote: lejos del mundanal ruido de Manhattan y sus constantes distracciones, de sus amigos y enemigos, se instaló donde nadie lo conocía para centrarse en pulir la historia de los asesinos de Holcomb, Kansas.
Guerriero ya había usado otras residencias literarias para terminar La llamada, pero en este palacete decimonónico, la leyenda y el misterio de Capote y sus fantasmas fueron una tentación demasiado grande para su olfato y pasión por el periodismo narrativo. En el lugar al que la habían invitado nació una obra capital en el género que ella estaba trabajando y en el que acababa de producir una obra que muy pronto ganaría numerosos premios y grandes elogios.
En este pequeño libro de búsquedas y preguntas, cuenta la historia de cómo A sangre fría fue a la vez la consagración y la maldición de su autor, los paseos y encuentros con personas del lugar que pudieron o no haber tenido contacto con Capote, y también una divertida y aleccionadora historia sobre la relación entre ficción y no ficción: el reconocido periodista catalán Marius Carol, quien durante un tiempo fue director de La Vanguardia, escribió una novela, El hombre de los pijamas de seda, sobre este mismo tema.
Los guías de turismo de la zona armaron una “ruta Capote” siguiendo las peripecias de la novela de Carol, y Guerriero encuentra en este hecho curioso uno de los descubrimientos más hilarantes de su investigación: para seguir el rastro de un escritor que innovó construyendo con enorme paciencia y pericia una novela de hechos reales, que su aventura catalana sea tomada de una novela de ficción muestra el poder de las invenciones para superponerse y reemplazar a los datos, siempre esquivos, y por otro lado, la dificultad a la que ya se había enfrentado el mismo Capote para mantenerse del lado de lo comprobable, cuando el material con el que se cuenta es la memoria, siempre sospechosa.
Pero estos temas de memoria y verdad, crímenes y relatos, tragedias colectivas y sensibilidad individual, y cómo una historia personal puede iluminar rincones oscuros de toda una sociedad se encuentra plasmado con tremenda madurez y dureza en el que para muchos es el mejor libro de Leila Guerriero hasta la fecha: La llamada.
La autora dedicó tres años, y mucha de su concentración en pandemia, a entrevistar exhaustivamente a la sobreviviente del campo de concentración de la dictadura argentina Escuela de Mecánica de la Armada Silvia Labayru.
Se suele abusar de la expresión “no deja a nadie indiferente”, pero a este libro sí se le puede aplicar sin miedo al tópico: he escuchado a colegas a quienes les pareció excepcional (los críticos de El País, por ejemplo, lo eligieron como libro del año 2024) y otros lo consideraron demasiado intrusivo con la vida privada de su personaje, o como demasiado condescendiente, o como demasiado detallado en sus descripciones del día a día actual tanto de la perfilada como de la perfiladora.
La crítica más compleja es cómo la historia de una militante en una organización que aceptaba como método la lucha armada (aunque se especifica que Labayru no ejerció la violencia), que fue secuestrada embarazada, torturada, obligada a dar luz en el centro de detención, recurrió a mecanismos como colaborar a regañadientes con sus secuestradores para sobrevivir y salvar a su bebé. Y cómo después fue recibida con críticas y hasta acusaciones por sus antiguos compañeros. Todo esto habla de un país y de una época. Pero lo mucho que se dice de su vida antes, durante y después del horror habla también de la naturaleza humana, de nosotros.
El armazón de La llamada, para los lectores de sus libros anteriores, es una destilación del camino de Guerriero hacia la aparente simplicidad para que no sea la compleja estructura lo que provoque admiración, sino que el orden en que se van contando los acontecimientos ayude a conocer y entender mejor lo que va pasando.
El camino principal es el de la cronista avanzando por la selva de personajes, documentos y libros. Nos cuenta cómo entrevistó a cada una de sus numerosas fuentes, que van apareciendo a medida que la vida de Silvia los convoca. Y al meternos en su proceso de trabajo, con lo que cada uno se acuerda o no, lo que quieren o no revelar, vamos construyendo la comprensión de una vida a primera vista no sólo incomprensible, sino imposible de imaginar: no imaginamos que se pueda vivir hoy con cordura e incluso un espíritu de paz y cierta felicidad, después de haber vivido lo que Silvia Labayru pasó e hizo.
Es otro de los libros de Guerriero el que lleva como título “una historia sencilla”. Pero en este la aparente sencillez es más notoria, porque el material es muchísimo más complejo, es un personaje y un tema que plantean innumerables desafíos, que la autora va sorteando con maestría y astucia narrativa. Por todo esto pienso que La llamada marca un punto alto en la crónica actual en castellano. Muestra hasta dónde se puede llegar con las herramientas de contar el camino para hacerse con la información que permite contar una historia.
Es en ese sentido, el exacto opuesto a la estrategia narrativa de Truman Capote en A sangre fría. Si el norteamericano es “una mosca en la pared”, ausente en su relato incluso en aquellas escenas en las que participó (como cuento en Periodismo narrativo, la más dramática de estas es el ahorcamiento de sus personajes, que Capote presenció pero que cuenta desde el punto de vista del policía que estaba a su lado), el camino de Leila Guerriero es contarnos muchos de los pasos que dio (obviamente, no todos, sino algunos bien elegidos y ordenados) para poder contarnos esta historia.
Por todo esto me parece relevante que, tras La llamada, se haya abocado a contar su búsqueda del “fantasmal” Capote en la Costa Brava. Y el hecho de que no haya logrado asirlo por completo, que siempre se escape, que se haya refugiado en una novela que los lugareños deciden o ven que les conviene tomar como realidad, es la paradoja final de este camino hacia las posibilidades y limitaciones de la forma extrema en que, para suerte de sus lectores, ha decidido acometer la no ficción.

