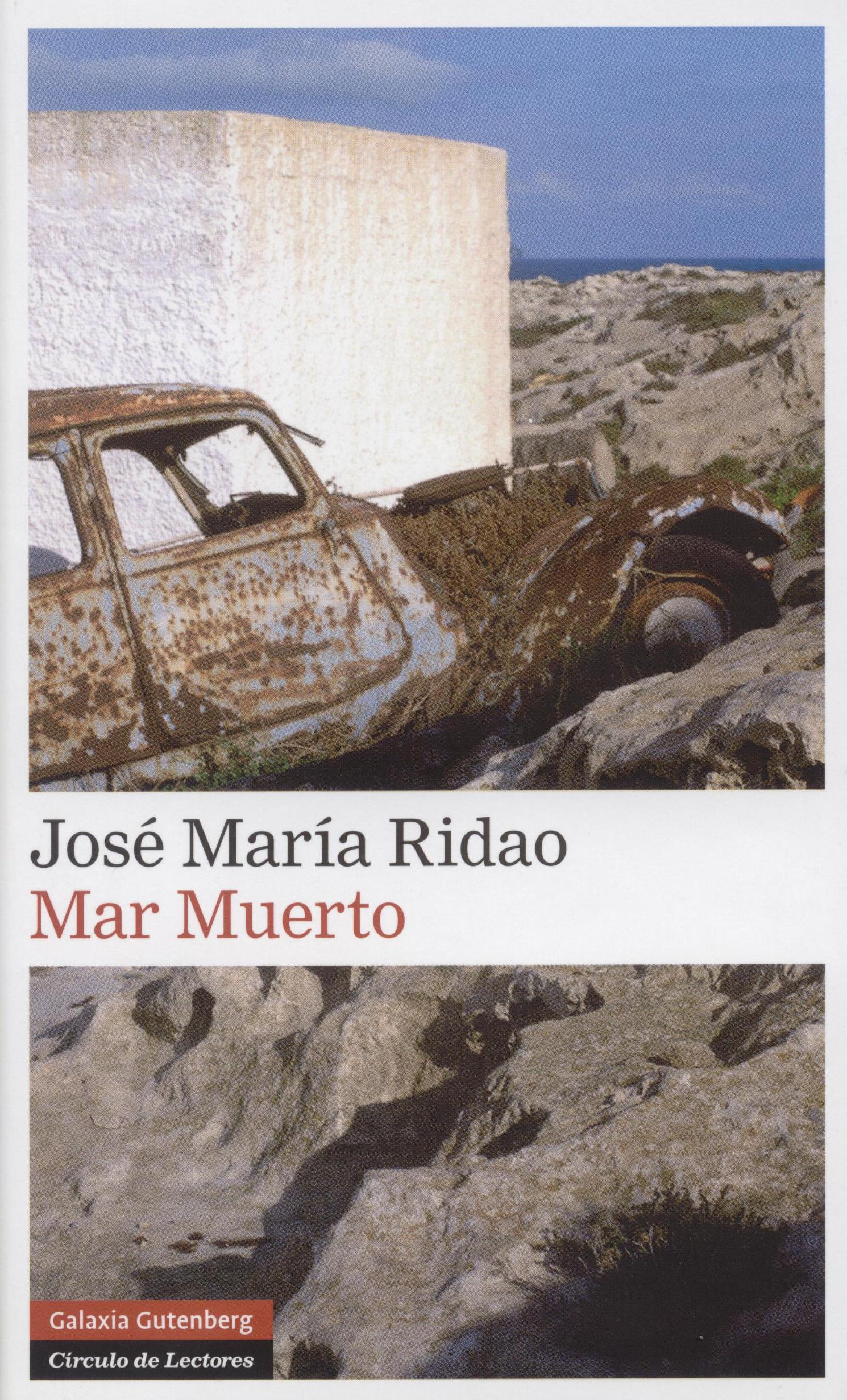
Ficha técnica
Título: Mar Muerto | Autor: José María Ridao | Editorial: Galaxia Gutenberg | Colección: Narrativa | Género: Novela | ISBN: 978-84-8109-859-4 | Páginas: 160 | Formato: 13 x 21 cm. | Encuadernación: Tapa dura con sobrecubierta | PVP: 18,00 € | Publicación: Mayo de 2010
Mar Muerto
José María Ridao
En un hotel cercano a la costa de Oriente Medio, una pareja contempla lo que hubiera podido ser su vida, lo que tal vez ya nunca será. Un telón se había alzado lejos de allí y mucho tiempo antes, y ese telón parecía caer, poner fin a la historia, a todos y cada uno de los actos que se habían sucedido en su historia. ¿De qué nos hemos olvidado?, se habían dicho. Un viejo caserón, un grito que presagia pelea, el cuerpo blando de un sapo aplastado, una vieja juke-box, una fiesta de verano que alterará para siempre las relaciones entre Martín, Valeria, Balboa, Abelardo y Ernesto y que trazará el curso futuro de sus vidas… A partir de un suceso misterioso que se remonta a una noche lejana en el pasado, Mar Muerto teje, con los recuerdos de unos protagonistas que han de enfrentarse a su vida verdadera, un texto literario en el que la atmósfera que envuelve la trama y lo apenas sugerido son tan importantes como la acción misma, como si se revelara una fotografía que contiene a todos los personajes. «No era miedo, no es miedo, habían dicho, por qué miedo. Tal vez extrañeza, la misma de los actores cuando empieza a desmontarse la tramoya, idéntica soledad a la del personaje ante un escenario que va quedando desnudo y ha de enfrentarse a su vida verdadera, si es que tiene alguna después de haber fingido tanto».
Como afirma Imre Kertész, «si mirábamos hacia atrás nos equivocábamos; y también nos equivocábamos si mirábamos hacia delante, las dos cosas estaban equivocadas». Mar muerto, la nueva novela de José María Ridao, es un viaje a través de la memoria de sus protagonistas, un viaje a la infancia, un viaje al recuerdo de amistades y amores diluidos en el tiempo, difuminados como ese perfil de la costa africana que se adivina tras la calima desde la terraza en el bar de un puerto.
La vertiginosa rapidez con la que una apacible reunión de jóvenes se transformó en un cruel aquelarre había dado sustancia para un río de reflexiones por parte de Martín; un río, exactamente un río: reflexiones que habían ido variando según la edad de la misma forma en la que un caudal circula entre paisajes de llano y de montaña, y cambia con ellos.
I
La mesa bajo el arco, ésa habían escogido: se ve el mar. En la recepción les dieron las llaves del cuarto y el mozo había cargado las maletas, hecho gesto de esperar. Se veía el mar, allá abajo: quisieron asomarse antes de subir, echar un trago, y le deslizaron al mozo las llaves, la propina. Adelántese, no tardaremos, y salieron abrazados al jardín. El trallazo de luz, el vértigo de la entrada súbita en escena, y se alzó el telón sobre la historia a punto de empezar, sobre el espléndido paisaje: la vegetación que tapiza la ladera, las casamatas derruidas asomando entre los arbustos, el cementerio inglés con sus tumbas bien cuidadas, la plaza de toros y, confundiéndose con el desdibujado perfil de África, el mar. Nada parecía haber cambiado, todo era distinto.
Habían llegado avanzada la mañana, poco antes del mediodía, y habían tardado en dar con la subida hacia el hotel. Era la ciudad de su infancia -es la ciudad de mi infancia, había dicho al divisarla desde una revuelta de la carretera; aquí empezaron mis errores-, pero el plano que había guiado sus recuerdos durante dos turbias décadas no coincidía con la obcecada realidad de calles en obras y direcciones prohibidas. Desembocaron en el puerto por casualidad, por casualidad habían llegado desde el parque hasta ese inesperado vestigio a punto de extinguirse, la avenida escoltada por viejos palacetes en mejor o peor estado. Palmeras y plátanos arrojaban la sombra fantasmal de la luz tamizada por la calima, una segunda piel que acariciaba las verjas y cancelas que verdeaban de herrumbre y liquen señorial; también los socavones que mostraban las tripas de la urbe próspera y, al fin, moderna: conducciones de agua, residuos pestilentes, cables telefónicos. Por casualidad, finalmente, había acertado con el desvío, entonces una calzada pedregosa entre vertederos y donde aún resistía el caserón aquel en el que apareció un sapo, y ahora un barrio no de los peores.
Apareció un sapo, había dicho, y su vida extrañamente había cambiado después de aquella noche. Cómo saber si habría sido la última de una juventud que a partir de entonces empezaría a alejarse, a hacer ese mutis discreto que sólo se descubre cuando una pregunta anodina no halla respuesta y un nombre familiar se convierte en simple eco. Mi vida y la de todos, había dicho: era la primera vez que le hablaba, es la primera vez que te hablo de Valeria, de Martín, de Ernesto que, según había sabido, había perdido la razón y consumía el tiempo entre las paredes blancas de un sanatorio que no debía de estar lejos. La primera vez, la primera confesión que, no obstante, habría de proseguir como si, al iniciarla, como si al mostrar los triunfos y desengaños que al igual que los meandros de un río que daría al mar, que es el morir, bien lo sabemos, le habían llevado hasta ella: le había apretado la mano. Fantasmas que no había podido conjurar en un esfuerzo solitario y silencioso comenzaban por fin a batirse en retirada; fantasmas que no había podido conjurar, había dicho, ponían término al cautiverio al que lo habían sometido, con mi melancólica aquiescencia pero también contra mi voluntad, tan frágil, tan extrañamente socavada. La vehemencia de sus sueños, la vehemencia de mis sueños había sido tan sólo la medida de la decepción, del desengaño.
Aquí, y al decir aquí había hecho un gesto que abarcaba el horizonte a sus pies, aquí habían empezado sus errores porque aquí había transitado entre dos edades y ése es el momento en que, como solían decir los jesuitas, el muchacho echa las raíces del hombre. Las suyas no terminarían por conformar a nadie, ni al hombre que habían querido hacer de él ni al hombre que finalmente había sido. Uno por convencional y otro por culpable, ambos habían terminado por desertar, dejándolo, por así decir, a solas consigo mismo. Había sustituido con idéntico ardor la fe que habían tratado de inculcarle por otra fe que, sin renunciar al paraíso, lo situaba como un espejismo al alcance de la mano. El viento de la historia soplaba a favor, henchía las velas, eso creíamos entonces: sin una tercera fe a la que aferrarse, sin una tercera fe a la que aferrarme cuando sonó la hora de la decepción, del inexorable desengaño, había terminado por precipitarse al mismo vacío en el que la mayor parte de los seres se conforman y encuentran sucedáneos para afirmar que son felices. Siempre la he buscado, siempre. La felicidad, había dicho. Para él la vida consistía en una pérdida. En realidad, la peor de todas, la pérdida de lo que nunca se ha tenido, la condena a un duelo tan inconsolable como perpetuo.

