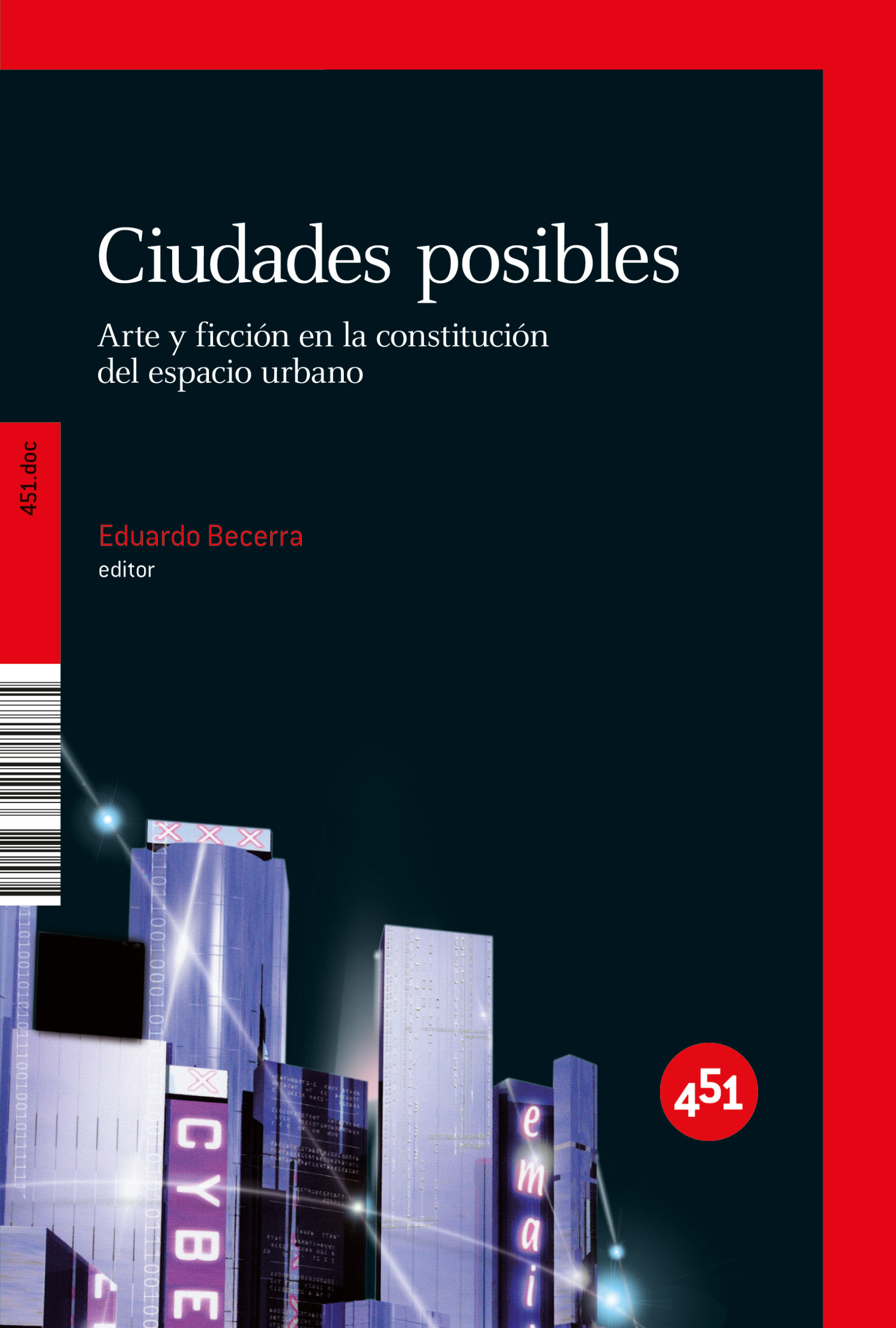
Ficha técnica
Título: Ciudades posibles. Arte y ficción en la constitución del espacio urbano | Autor: Eduardo Becerra | Editorial: 451 Editores | Colección: 451.http.doc | Género: Ensayo | Páginas: 224 | PVP: 17,50 €
Ensayos de: Jorge Eduardo Benavides, Marcelo Cohen, Jordi Costa, Rafael Courtoisie, Esther Cross, Rodrigo Fresán, Belén Gache, Daniel Link, Mauricio Montiel Figueiras, Alan Pauls, Edmundo Paz Soldán, Cecilia Szperling y Naief Yehya.
Ciudades posibles
Eduardo Becerra
Las grandes transformaciones urbanas del siglo XIX generaron nuevas formas de vida que hoy se han consolidado: la velocidad impregna una existencia entre fricciones y otros contactos pasajeros; el shock le quita el puesto a la contemplación reflexiva, y la posibilidad del extravío o de una vivencia sorprendente aguarda a la vuelta de cada esquina.
En las ciudades actuales las imágenes se aglomeran e imposibilitan esa observación sosegada con la que el artista antiguo escrutaba la naturaleza. Lo sagrado se sustituye por la mercancía, se impone la mitología de lo novedoso y las epopeyas viajeras del héroe literario transcurren ahora por un laberinto de calles artificial.
Un recorrido imaginario por la ciudad virtual.
«Una ciudad hecha de partes de ciudades y una ciudad que te acompañe a todas partes y que, simultáneamente, esté en todas esas partes desde donde se sale y en todas esas partes adonde se llega. Arrivals & Departures». Rodrigo Fresán
«La Ciudad Sintética en sí misma es indivisa: un arrabal que es parque fabril que es centro financiero que es comercios de barrio. La ausencia de zonas de transición realza los rasgos particulares». Marcelo Cohen
«De Fahrenheit 451 a Alphaville, todas las postales de paisajes urbanos anticipatorios que me vieron crecer reaparecían de golpe encarnadas en Brasilia». Alan Pauls
para el otro y nadie es para el otro enteramente impenetrable.
Walter BENJAMIN
A su cuerpo encarcela acostumbrado
Y habita, ajeno al hombre y alocado,
En soledad cloaca nauseabunda;
[…] En delirio desprecia el verde prado
Y alaba su simiente no fecunda:
Bendito el que se sabe, de su grado,
Artificial en la ciudad rotunda.
J. A.
LAS INTERRELACIONES ENTRE ARTE Y ESPACIO SUPONENEN UN EJE CENTRAL de la historia de las expresiones artísticas. El tema de este libro forma parte de él. A lo largo de los siglos el espacio se vino manifestando en literatura y otras disciplinas fundamentalmente como naturaleza: territorio idealizado y arquetípico de los periodos clásicos que a partir del Romanticismo proyectará también los abismos interiores del hombre. En ambos casos, la naturaleza encarnaba el sueño de un mundo esencial perdido que se añora alcanzar y en él el artista era sobre todo espectador, es decir, miraba a distancia un drama cósmico al que anhelaba acceder.
Las nuevas sociedades que la modernización acarrea colocan al hombre de nuevo en el centro del imaginario moderno y traen esquemas diferentes en la posición del artista frente a su entorno. La ciudad a un tiempo se mira y se habita, se recorre y permite el extravío en el dédalo de sus calles; y todo ello sucede en permanente contacto con otros semejantes; la multitud genera situaciones nuevas a cada momento; tensiones, procesos y percepciones diferentes. Se abandona así el estatismo de la vinculación entre el artista y su escenario que la relación arte-naturaleza había establecido. Desde este punto de partida, trazaré un posible proceso de las transformaciones de las nuevas megalópolis desde su fundación moderna y sus consecuencias en esa interacción entre literatura y ciudad. He dividido este recorrido en tres apartados que pueden resumir, de manera inevitablemente esquemática, esta evolución: el primero lo he llamado modernización; espectacularización el segundo, y el tercero virtualización.
Modernización
Las grandes transformaciones urbanas del siglo XIX, con París como referente central de los inicios de este largo proceso, generaron nuevas formas de vida; una cotidianidad que discurría en medio de impresiones multiplicadas, de fricciones, roces y contactos pasajeros. Una nueva velocidad agudiza una existencia más nerviosa, las imágenes se aglomeran y dificultan la observación sosegada con la que el artista antiguo escrutaba una naturaleza estática; el shock, la percepción repentina, toma el relevo; el extravío aguarda a la vuelta de la esquina; también la posibilidad de una vivencia sorprendente acecha a cada paso. El orden del paisaje clásico queda borrado en el laberinto artificial de la urbe trazado por sus calles y pasajes. «La muerte y la brújula», de Borges, por ejemplo, puede funcionar como alegoría de esta imagen laberíntica de la ciudad de la que el hombre es a la vez ejecutor y víctima.
Al mismo tiempo, la muchedumbre irrumpe en este escenario y se mueve continuamente ante las narices de ese flâneur descrito por Benjamin, multitud que, aunque en principio invita a la vivencia común, se resiste a darse del todo (como nos recuerda la cita de Benjamin). En «El hombre de la multitud», Poe ilumina con nitidez esta tesitura: el protagonista se siente atraído por la masa, se acerca a ella una y otra vez pero sin romper nunca su aislamiento.

