Marcelo Figueras
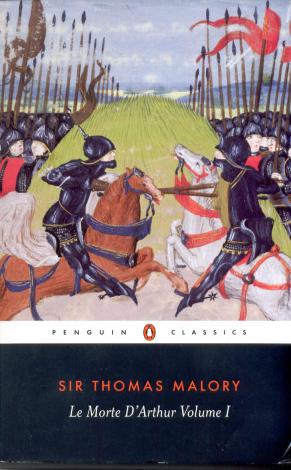 Por supuesto, no empecé leyendo el texto original de Sir Thomas Malory. Me compré infinidad de versiones infantiles, y vi La espada en la piedra y la película vieja con Robert Taylor y después Excalibur de John Boorman. Recién en agosto de 1982, cuando mi inglés empezaba a ponerse a la altura del desafío, conseguí el libro en una edición que Penguin repartió en dos volúmenes. Todavía conserva mis infinitos subrayados en lápiz, anotaciones en márgenes y traducción de palabras abstrusas, todo prolijísimo, con trazos ligeros como el hilo de una araña: aunque perdiese por completo la memoria, cuando volviese a abrirlo entendería a simple vista que el libro debió significar mucho para mí -que ahí hay volcado mucho amor.
Por supuesto, no empecé leyendo el texto original de Sir Thomas Malory. Me compré infinidad de versiones infantiles, y vi La espada en la piedra y la película vieja con Robert Taylor y después Excalibur de John Boorman. Recién en agosto de 1982, cuando mi inglés empezaba a ponerse a la altura del desafío, conseguí el libro en una edición que Penguin repartió en dos volúmenes. Todavía conserva mis infinitos subrayados en lápiz, anotaciones en márgenes y traducción de palabras abstrusas, todo prolijísimo, con trazos ligeros como el hilo de una araña: aunque perdiese por completo la memoria, cuando volviese a abrirlo entendería a simple vista que el libro debió significar mucho para mí -que ahí hay volcado mucho amor.
¿Qué era lo que me atraía de la saga de Arturo? En principio lo obvio: el romance de la caballería, la ética de la Tabla Redonda, la búsqueda del Grial, Merlín -y por supuesto Excalibur. La segunda vez que visité Inglaterra me tomé un tren y fui hasta Tintagel, a ver las ruinas del castillo medieval atribuido a Arturo. Me traje de regreso souvenires: una réplica de la espada (que conservo al alcance de la mano, junto a mi escritorio), una postal de la Cueva de Merlín -paisaje inolvidable, más allá de la leyenda- y también una pluma y un frasco de tinta negra. Nunca pude separar aquella fascinación infantil del impulso de escribir, yo quería vivir historias como aquellas o en el peor de los casos escribirlas -mi plan B.
Las mejores historias son como un traje mágico, que sigue quedándonos a medida aun cuando no dejemos de crecer. A medida que pasaban los años fui descubriendo todos los grises, y hasta las oscuridades, que formaban parte indeleble del ciclo arturiano. Los personajes dejaron de ser impolutos para convertirse en seres humanos en los que conviven glorias y miserias. ¿Acaso no es Lancelot un overachiever, un tipo que sufre porque nunca logra estar a la altura de la tarea que se ha autoimpuesto? Arturo es hijo de un engaño, concebido por Uther en una mujer que no lo amaba. Víctima a su vez de un engaño por el que engendra a Mordred, Arturo actúa de la manera más cobarde y manda a matar a todos los recién nacidos, a la manera de Herodes. ¿Y ese era el mejor rey de la Cristiandad, el parangón, el non plus ultra? Claro que sí. Lo es precisamente porque paga sus culpas y finalmente se impone al peor de sus defectos. Como la mayor parte de la gente que vale la pena.
Le Morte d’Arthur me ayudó a asumir la complejidad del fenómeno humano mediante la poesía, la fantasía, el arte. Me impulsó a asumir las contradicciones, en vez de renegar de ellas. Y a aceptar la inevitabilidad del dolor, inseparable de la vida -y mucho más si uno quiere lanzarse a la búsqueda de alguna gloria. Las mejores relecturas de la historia -la de John Steinbeck, la de T. H. White- no nos escatiman las confusiones ni los fracasos de sus personajes. 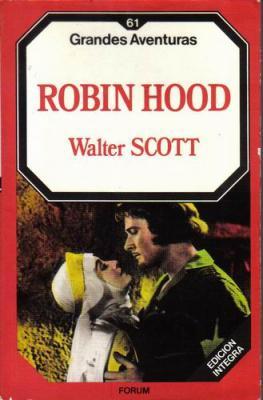 Al principio esas oscuridades me asustaban, como me ocurrió cuando me encontré con la versión completa, ‘adulta’, de la leyenda de Robin Hood: ¿era imprescindible que Lady Marian y el hijo de Robin fuesen asesinados, era imprescindible que Robin mismo muriese víctima de un engaño vil, resultante del resentimiento de un familiar? Lo que era imprescindible era que yo entendiese que todos los hechos producen consecuencias y que la vida no termina en el instante del happy ending sino en la muerte.
Al principio esas oscuridades me asustaban, como me ocurrió cuando me encontré con la versión completa, ‘adulta’, de la leyenda de Robin Hood: ¿era imprescindible que Lady Marian y el hijo de Robin fuesen asesinados, era imprescindible que Robin mismo muriese víctima de un engaño vil, resultante del resentimiento de un familiar? Lo que era imprescindible era que yo entendiese que todos los hechos producen consecuencias y que la vida no termina en el instante del happy ending sino en la muerte.
Por lo menos hasta donde sabemos. Una de las cosas que más me gusta de la saga es la promesa de que Arturo volverá cuando se lo necesite: él es el rey que fue y será, Rex quondam Rexque futurus, que espera su hora en la misteriosa isla de Avalón. No diré que creo en la realidad de Avalón, pero sí creo que este mundo necesita héroes más que nunca.
De las historias que amamos, las mejores son -además- aquellas que nos permiten seguir creyendo en algo aun después de haber crecido.

