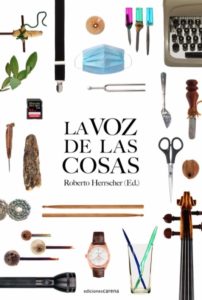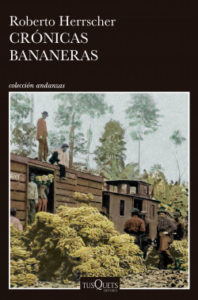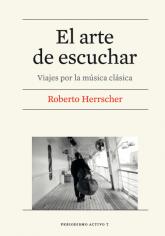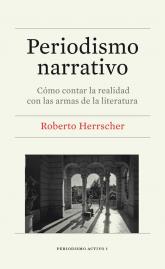Tenía miedo de que en medio de la conversación pública nos pusiéramos a llorar. Y en cambio nos reímos, nos alegramos, fuimos felices por una hora de recuerdos y dulces nostalgias.
En el marco de las Jornadas Literarias de Les Corts, organizadas por el escritor, periodista y dramaturgo Albert Lladó, él me propuso presentar un homenaje a la gran cronista, entrevistadora, novelista y amiga Margarita Rivière. Sería un diálogo público con su esposo y compañero de toda la vida, Jorge de Cominges. Margarita murió hace un año. Además de Jorge, vinieron sus dos hijos, que yo conozco desde la adolescencia.
Margarita fue una de las primeras invitadas en el Máster en Periodismo BCN_NY, de la Universidad de Barcelona, al que llegué hace 18 años como jefe de estudios y del que ahora soy director. Vino en 1998 a presentar su importante libro de entrevistas sobre nuestro oficio, “El segundo poder”. Me enamoré de su forma de hablar, tan inteligente, tan apasionada, tan modesta. Le propuse a Cuní que ella diera un taller cada año de Entrevistas. Fue una profesora luminosa, mágica. Diez años más tarde, ya con la salud minada, me propuso dejarlo y entre los dos invitamos a Núria Navarro, la excelente entrevistadora, reportera y editora de El Periódico para ocupar su lugar. Núria es una gran profesora, una dignísima sucesora. Creo que ya sospechaba esa mañana que Margarita y yo le estábamos haciendo un “cásting”.
Siempre seguí en contacto con Margarita. Cuando comencé la colección de libros Periodismo Activo de la Editorial de la UB, pensé en una antología de entrevistas de Margarita. Trabajamos juntos, principalmente en su casa, en la selección de entrevistas y le propuse hacer una introducción y un texto breve para presentar cada entrevista.
Cuando llegué este jueves 14 de abril a la Biblioteca Can Rosés, de su barrio de toda la vida, Les Corts, se me ocurrió pedir libros de Margarita Rivière. Tenían ocho de sus 28 libros. Desde un “Diccionario de la moda” hasta “La aventura de ser mujer”, desde un libro para niños con dibujos de Mariscal y su exitoso “Serrat y su época”, hasta su novela casi póstuma, tan valiente, sobre la corrupción catalana, “Clave K”.
Todos los libros estaban trajinados. Todos habían sido sacados y leídos. Varios estaban subrayados. El que tenía más marcas y rayones era el nuestro, Entrevistas. Con los libros en la mano, Jorge y yo repasamos la carrera y la vida de Margarita, que eran uno y lo mismo. Su fantasma, sonriente, brillante, burlón, sobrevolaba la sala. Vinieron amigos, colegas y también sus lectores, que siempre fueron legión.
Recordar a los amigos queridos que nos enriquecieron nos aminora la tristeza, nos hace sentir que todo valió la pena.
Agradezco a Jorge, a Albert, al personal de la biblioteca, a los asistentes por invitarme a esta fiesta del recuerdo. Y los dejo con el prólogo que le escribí desde el corazón hace dos años. Dice así:
* * *
Al comienzo del siglo XXI, ya rozando los 60 años de edad, la prestigiosa periodista de prensa y autora una treintena de libros Margarita Rivière se lanzó a dos nuevas aventuras a la vez.
Aceptó la invitación de Josep Cuní para escribir y leer en antena una columna radiofónica semanal en su programa mañanero de Ona Catalana, y empezó, con el entusiasmo de los principiantes, a escribir periodísticamente en catalán. Como catalana que fue a la escuela durante el franquismo, Margarita no había estudiado su idioma natal formalmente. “Fue como empezar de nuevo”, dice hoy Margarita.
Unos años más tarde, Cuní juntó en un libro una selección de “textos hablados” de sus tres columnistas estrella. La más veterana era la mítica luchadora antifascista y escritora tantos años exilada Teresa Pàmies. La “niña”, la entonces joven promesa Pilar Rahola. Y “la del medio” era Margarita Rivière. El libro se llamó 3X1: El mundo actual a través de tres generaciones (Rosa dels ventes, 2003). Eran tres mujeres intensas y brillantes, tres voces femeninas para seleccionar trozos de la realidad más inmediata y ayudar a los oyentes a pensar.
Así presentó Cuní a Margarita Rivière en su prólogo a 3X1: “La periodista más sólida del país. Avalada por un trabajo profesional tan amplio como indiscutible en su valor intelectual, la cantidad de libros publicados y su incidencia – también a nivel internacional – echa leña al fuego vivo de una mente despierta, necesitada de preguntarse de manera constante el porqué de todas las cosas y de buscar sin límites razones satisfactorias”.
“Pero eso no es todo”, continúa Cuní. “Porque durante la investigación, y siguiendo su adecuado camino para hallar las respuestas correspondientes a las múltiples preguntas, reflexiona, analiza, teoriza también sobre los diferentes obstáculos que parecen impedirle avanzar. Pero ella los supera con éxito, y arriba a la meta con unas conclusiones que no han dejado al margen ningún detalle por pequeño que sea. Esos detalles son, en definitiva, los que conforman la complejidad de nuestra vida cotidiana”.
En esta pequeña historia encuentro dos cosas esenciales de Margarita Rivière. En primero lugar, su lanzarse a un nuevo medio y un nuevo idioma a una edad en que muchos colegas se retiran o se limitan a repetir viejas fórmulas. Y este certero elogio de Cuní encuentra en ella la mirada siempre atenta, el fijarse en detalles que otros pasan por alto y el llevar sus observaciones a análisis y teorías.
Así es Margarita Rivière: aventurera y profunda.
* * *
Ahora me toca contarles algo de la relación de Margarita Rivière con la entrevista. Explicarles por qué creo que el género y el arte de la entrevista no sería lo mismo en la España del siglo XX sin ella.
Obviamente, como con todos los grandes escritores, las entrevistas de Rivière se defienden solos, no necesitan mi encomio. Ya leerán ustedes su introducción, sus textos de presentación de cada entrevista seleccionada y las entrevistas mismas. Les aguarda una fiesta triple: Margarita ha seleccionado personajes fascinantes, sorprendentes; los ha entrevistado con maestría y ha sacado de ellos más que ninguno o casi ninguno de sus colegas; y finalmente, por su mirada amplia al mundo y al papel del periodista, ha sabido crear texto a texto un cuadro profundo de un mundo en constante cambio, y de un mundo social – Catalunya y también España – en momentos clave de su historia.
Estas entrevistas cumplen con lo que para mí son las reglas básicas de una muy buena entrevista: en ellas se habla de algo que pasa o pasó fuera del momento de la charla, pero también son un momento de apertura y descubrimiento en sí mismo. En ellas pasa algo. Aunque sean breves, tienen un arco dramático, vemos a una mente brillante tratando de entender a su entrevistado, o de entender un tema a través de la persona que tienen enfrente. Se leen como pequeñas obras de teatro con dos personajes.
Margarita Rivière comenzó en esto del periodismo a finales de los años sesenta. Ha publicado más de 30 libros, ha introducido en el periodismo español temas antes no considerados dignos, y hoy aceptados y prestigiosos, como la moda, . Y temas antes considerados tabú, como la experiencia de la vejez y las etapas de la vida de las mujeres
¿Quién escribía sobre la experiencia y la sensibilidad de las mujeres mayores antes que ella? ¿Y quién se había atrevido a dedicar un libro a la menstruación, como hizo Margarita con su hija Clara de Cominges en 2001? ¿Y quién tomó con tanta seriedad como ella el tema de la formación de la Unión Europea y la importancia de la entrada de España en la Europa de los ochenta? ¿Y quién escribió con tanta perspicacia y profundidad sobre la dictadura de la fama en el imaginario mediático del nuevo siglo?
Nadie. Margarita Rivière es insustituible, porque muchos de los temas que ahora consideramos lógicos, como si hubieran estado siempre, fueron puestos sobre la mesa del debate periodístico por ella. ¡Y qué suerte tiene este país de que haya sido alguien con la inteligencia, el rigor y la ética de esta pionera humilde.
* * *
Como todo verdadero maestro, no será ella quien se ponga medallas. Por eso me alegra mucho tener la posibilidad de escribir este prólogo. Esperarían ustedes en vano a que ella misma les cuente lo importante que fue para el debate sobre temas de Historia con mayúscula y de vida doméstica. No se me ocurre ningún periodista al que se aplique mejor la máxima de que no hay temas menores, sino escritores menores.
En su larga trayectoria, Rivière tuvo dos “picos” fundamentales de relación con la entrevista. Uno fue en los ochenta, cuando como parte del equipo fundador de El Periódico de Catalunya, publicó una entrevista diaria (“libraba” los domingos) durante cuatro años. De allí partió a dirigir la delegación en Catalunya de la agencia EFE, una experiencia de la que suele hablar con gratitud y que le dejó, como las demás, muchas enseñanzas. Y tras ese trabajo enorme, otro aún mayor: cuatro años más de entrevistas diarias en La Vanguardia en los noventa.
Mis alumnos suelen leer a los tres excelentes periodistas que hoy se turnan para hacer las entrevistas de La contra de La Vanguardia. Yo les digo que en los noventa, Margarita Rivière hacía el trabajo de los tres.
Lo más parecido a una autobiografía que ha escrito Margarita es un libro delicioso para una colección de Editorial Síntesis sobre los placeres de la vida. Otros escribieron sobre el placer de leer, de escuchar música, de comer y de danzar. Ella dedicó un libro al profundo y simple placer de ser mujer.
Allí sus lectores aprendimos que para Margarita Rivière, ser mujer es lo mismo que ser periodista, ser observadora de la realidad, tratar de ser hija, esposa y madre, intentar ser catalana y española, estar preocupada por la situación de los desfavorecidos y comprometida con las causas de su tiempo.
Al argumentar las razones por las que se lleva bien y armoniosamente con su sexo, la autora se dedicó a contar su historia personal y profesional. Y un capítulo central en esa historia lo componen los años dedicados a la entrevista. En su visión, entrevistar tanto y a tanta gente fue su mejor escuela.
“La gente con la que hablaba en estas entrevistas (…) me enseñaba muchas cosas: todo un mundo aparece detrás de cada persona y a mí todo me interesaba”, confiesa con placer Margarita. “Pero, con la premura y la presión del trabajo, apenas podía digerir toda aquella riqueza humana, lo cual me estresaba muchísimo. De la primera etapa de mis entrevistas diarias me queda, sobre todo, un retrato bastante preciso de mi generación”.
Leyendo esto terminé de entender el método, la unidad que late detrás de su sucesión de entrevistas con personajes tan distintos como los que aparecen en este libro, y que van desde presidentes y líderes revolucionarios, religiosos y sociales hasta pensadores, novelistas, actores, músicos, jueces y condenados. Es un retrato coral de su época.
Así como Josep Pla trazó en su sucesión de perfiles de catalanes ilustres un mapa de su país, así como Joseph Mitchell recorrió las calles de Nueva York pintando un mapa de los seres anónimos de su ciudad, Margarita Rivière plasmó a lo largo de miles de entrevistas una idea colectiva del tiempo que le tocó vivir.
Y, dado que entre sus entrevistados había gente a la vanguardia de la creación artística y científica y la organización de plataformas y estructuras sociales nuevas, también se adentró en el esbozo del tiempo futuro.
“Me queda también, como fruto de estas entrevistas, la detección de no pocos problemas que se agigantarían con el paso del tiempo”, escribe en El placer de ser mujer. Y los enumera: “la tiranía de la belleza y la eterna juventud, el problema de la vejez, la frustración de las mujeres y la desorientación masculina en general y en la organización del mundo en particular, el papel cada vez más decisivo de los medios de comunicación, la desigualdad del reparto de las riquezas del mundo, las consecuencias de la acción humana sobre la naturaleza, la mercantilización de la ciencia… Tengo la sensación de que todo lo que ahora nos preocupa gravemente ya estaba inventariado y sobre la mesa en aquellos lejanos años ochenta tal como aparece en mis entrevistas”. (pag. 93)
* * *
Desde el comienzo de este siglo, Margarita Rivière se liberó del periodismo diario, pero de ninguna manera bajó el ritmo. Si hay algo constante en su carrera es dejar lo que ya sabía hacer muy bien para aceptar nuevos retos, lanzarse a desafíos estimulantes. Así es como aparecieron libros sobre la visión femenina como El mundo según las mujeres, sobre la moda (Lo cursi y el poder de la modas, Premio Espasa de Ensayo), y sobre otro de sus temas estrella: el poder de los medios (El malentendido, Icaria, 2003).
“Escribir libros y trabajar por mi cuenta me obligó, con la sorpresa de que era un placer casi nuevo y devorador, a descubrir la pasión por la lectura”, cuenta Margarita en El placer de ser mujer. “Organicé mi tiempo para poder leer y lo hice vorazmente, de forma desordenada, pero con la ventaja de que si algo da la experiencia es la capacidad para saber encontrar lo que a uno le interesa (…). La experiencia, en una mayoría de casos, también es un placer, aunque no esté así reconocido”. (pag. 100-101)
Pero también combinó este interés permanente por el discurso periodístico, que la llevaría en los últimos años a la nueva aventura de cursar un doctorado en Sociología en la Universidad de Barcelona, con su debilidad eterna por la entrevista. Y en uno de sus libros más valiosos, El segundo poder, volvió a repasar su carrera como entrevistadora para juntar en un tomo muchas de sus entrevistas con reporteros, editores, pensadores y contadores de historias. Ya lo había hecho en los noventa con su primera colección de entrevistas, La generación del cambio. Así dejó un relato a muchas voces sobre una nueva generación, en este caso centrado en el poderoso e inquietante nuevo mundo del periodismo en la era digital.
Pero hay preocupaciones que no cambian mientras su mirada se posa en las novedades del mundo. Atraviesa la obra de Margarita Rivière una preocupación perenne sobre las desigualdades sociales, sobre la construcción y la destrucción del estado de bienestar, sobre los males del capitalismo crudo y el egoísmo de los poderosos. En 1995 ya definía con rigor y lucidez el mundo que se estaba terminando de formar y que hoy nos atenaza: “¿Quién puede escapar al fundamentalismo laico del dinero?”, se preguntaba y nos preguntaba.
Y como los temas le seguían zumbando como moscardones, así definía en su columna de radio en Ona Catalana el 7 de febrero de 2002 el credo de esa religión atroz que nos rige “con una doctrina: el capitalismo salvaje y duro; con un lenguaje: el de la competición; con unos rituales: comprar y vender para ganar; con unas normas: el interés individual y la victoria del más fuerte; con un premio: el poder, la dominación; con un castigo: la marginación, la sumisión; con un bien: la riqueza; con un mal: la pobreza”.
En esta mirada doble caben lo grande y lo pequeño. En toda su obra, Rivière nunca deja de pensar que la experiencia humana a ras de calle y las construcciones político-económicas son caras de la misma realidad. Entrevista a los poderosos y los grandes pensadores para que le expliquen el mundo, y habla siempre con las víctimas, con los anónimos, para que nos transmitan cómo se siente, cómo se vive, cómo se sufre la estructura que en la época de la gran periodista se va haciendo más potente y más cerrada.
Después de leer a Margarita Rivière somos algo más sabios, entendemos mejor el mundo que nos rodea y nos entendemos mejor a nosotros mismos.
Y con las entrevistas, el eje y la cadena de la producción periodística de la autora, vamos asistiendo a una larguísima y fascinante conversación con el mundo. A ella nunca le faltan las preguntas. Muchas veces sentimos que las mejores son las “repreguntas”, las que le surgen a partir de algo que está diciendo el entrevistado. Tenemos la sensación de que por más que escriba o grabe, Margarita está siempre atenta, se adelanta a lo que nosotros quisiéramos preguntar.
* * *
Esto mismo pasaba en sus clases del Master en Periodismo de IL3-Universidad de Barcelona que tengo el placer y el privilegio de dirigir. Durante una década, Margarita Rivière fue nuestra profesora de entrevistas. A diferencia de los otros profesores, ella no quería que los alumnos le entregaran sus textos por anticipado, no quería verlos con tranquilidad y anotarlos con paciencia en su casa. Quería ser sorprendida ante la entrevista leída delante de todos los alumnos. Su reacción era instantánea, y siempre encontraba cosas que los demás y el mismo autor no habían visto.
Más de una vez yo entré sigilosamente en clase y me quedé en un rincón. Pude presenciar momentos mágicos en los que el estudiante terminaba de leer y ella respiraba hondo y pedía que volviera a leer algo. Podía ser una pregunta, parte de una respuesta, el título, el final. Pero era siempre un momento clave, el momento en que un artículo imperfecto y a veces aburrido adquiría sentido, relevancia, dramatismo, humor. Su oído absoluto había detectado la clave para apreciar ese texto. Y nosotros éramos testigos del momento en que la mente de una gran periodista hacía ‘click’. Sus clases dejaron huellas imborrables en muchos de nuestros ex alumnos.
Espero que esta antología, que trae al presente momentos importantes del periodismo de este país, le recuerden a sus lectores algunos de sus mejores momentos. Y que atraigan a nuevos ‘rivieristas’ que se acerquen desde otros acentos y otros ámbitos a su estilo directo, respetuoso, preciso de entrevistar.
Les invito a leer estas entrevistas, que atraviesan más de tres décadas, como si se tratara de una larga conversación. Margarita Rivière habló con decenas de personajes admirables, extraños, queribles o inquietantes. Pero siempre, en el fondo y muy profundamente, está hablando con nosotros, sus lectores.