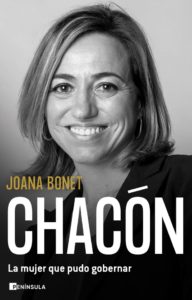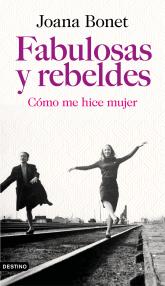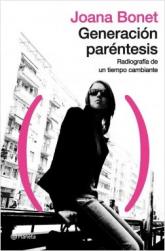Anne Sinclair es de esas mujeres que juegan con el collar en vez de hacer girar el anillo. Enlaza los dedos entre las cuentas, en un gesto que expresa cierta indolencia, mientras mira a los ojos con la misma determinación a la que nos acostumbró en los sufridos paseíllos judiciales del brazo de su exmarido, Dominique Strauss-Kahn. Viste de negro, ceñida, sin esconder la tripa; y se muestra extremadamente profesional, con voz grave, televisiva. La que fue símbolo de la mujer francesa, guapa e inteligente, rica y feminista, la misma que cuando nombraron a Strauss-Kahn ministro de Economía renunció a su programa en TF1 -donde ejercía de vedette del periodismo televisivo entrevistando a los más poderosos- ahora toma un té con cinco mujeres en el madrileño hotel Santo Mauro. Tiene algo de extrañeza la intimidad femenina del rincón, con sofás de hilos de oro y tazas de porcelana, pero es tarea ardua separar a la autora de Calle La Boétie, 21 (el libro que ha venido a presentar) de la mujer que tuvo que penar por comisarías y juzgados debido a un marido acusado de violar a una camarera del Sofitel de Nueva York; además de unas cuantas denuncias más por depredador sexual mientras ocupaba la dirección del FMI. “No quiere hablar de su vida personal”, dice su editor de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida. Hablamos, pues, del libro, de su foto con Picasso a los dieciocho años -por quien no se dejó pintar-, del Gernika que irá a visitar al Reina Sofía después, de las raíces. Cuando Sarkozy se decidió a fundar un ministerio para identidad nacional, un funcionario francés le preguntó a Sinclair si sus cuatro abuelos eran franceses: “La pregunta que les habían hecho por última vez a los que pronto subirían a un tren, rumbo a los campos de exterminio”. Y la periodista empezó a revolver entre archivos para escribir su historia de familia. La de su abuelo, Paul Rosenberg, el marchante de Braque, Matisse y Picasso, de los grandes. Una historia de expolio nazi, trenes cargados de obras de arte confiscadas, de huida. Del taller de La Boétie, donde los retratos de Picasso -arte degenerado, para los nazis- fueron sustituidos por fotos del mariscal Pétain. De Europa. Pero era imposible no preguntarle en voz baja por el estigma: ¿se siente liberada? “Todo va bien -responde en español-, muy bien”. ¿Y ha tenido apoyo de mujeres? “Nunca me he expresado hasta ahora, he sido muy púdica en este asunto; cuando sucedió dejé hablar a todo el mundo, escuchaba, me daban consejos… Estuve al lado de mi marido en plena bronca, y cuando las cosas se calmaron pude partir. Hay mujeres que seguro me criticarán, pensarán ‘por qué no te fuiste antes’… lo sé. Pero otras me dan la mano, quieren hacerse fotos conmigo, son muy amables”. Acaso como símbolo de quienes consiguen mantenerse a flote a pesar de la vía de agua, levantando la cabeza y reconstruyendo su identidad. (La Vanguardia)