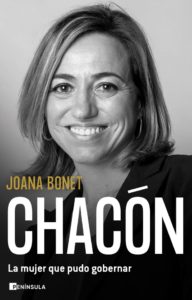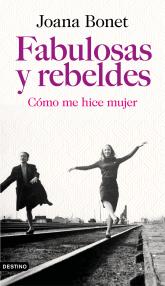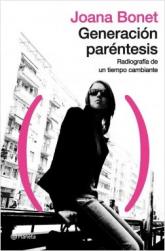Una de las principales aficiones de mi hija de cinco años guarda relación con la cocina. Con Caillou o los Cantajuegos compiten, en igualdad de condiciones, los tutoriales en los que se enseña a hacer galletas y pasteles. No le importa que las reposteras suelan ser señoras con look de jugadoras de bridge y ademanes cursis; ni que hablen en inglés o alemán y den grititos insoportables. A la niña le basta contemplar absorta la masa -con la boca hecha agua- anhelando hundir el brazo en ella hasta el codo y celebrar la sinfonía de colores que acompaña los pasteles arco iris o las magdalenas rosas en conos de barquillo para helado. A su edad, no sólo ha identificado mentalmente una tarta de golosinas con el súmmum del deseo, sino que ha conseguido retener en su memoria el sabor y sobre todo el olor a ideal. De la misma forma en que escasamente percibimos cómo cambian nuestros gustos, sobre todo por lo mucho que nos cuesta reconocer que aquello que un día juzgamos abominable (sea un cantante o un plato de acelgas) ha acabado por convencernos, tampoco advertimos cómo varía nuestra alimentación dependiendo del tipo de trabajo, pareja, peso o país en que vivimos. Julian Baggini, uno de mis columnistas de cabecera, cuenta que pasó una jornada entera probando los platos de su infancia a fin de descubrir por qué el sabor y el olor de algunos alimentos es tan evocador del pasado, tanto que constituye una parte poderosa de la narrativa emocional, más importante que la histórica. Y nada de pequeñas magdalenas en su caso, sino latas de crema de champiñones Heinz o patatas fritas con queso y cebolla de Sainsbury’s, capaces de despertar las emociones que invoca la memoria olfativa. Hay alimentos que parecen cosidos a nuestras vidas y que, cuando los reencontramos de forma inesperada, logran suspendernos en una plenitud redonda. Cada mañana paso cerca de un par de colegios, y el olor de sus cocinas -una mezcla de sopa de pollo, croquetas y macarrones- me procura un trago de nostalgia y me despierta un hambre más romántica que física. Según diversos estudios, la memoria olfativa y la gustativa son capaces de remontarse más lejos que la visual, de manera que los estímulos del pasado a menudo reemplazan una experiencia que no hemos podido almacenar como recuerdo. Los tomates de colgar, las almendras recién tostadas, el primer aceite del raig, la pelota en la olla, el comedor de los domingos con una sorpresa final, casi siempre caramelizada… Pero lo fundamental es que, aunque no representan ningún episodio trascendente de nuestra vida, guardan intacto, como en un cofre, el sentimiento de quienes fuimos un día.
(La Vanguardia)