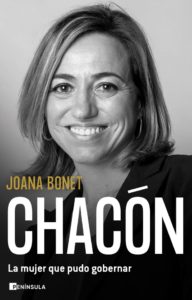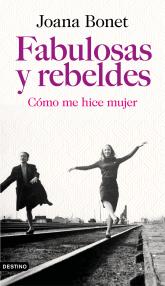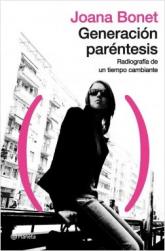Gracias a Scott Herring, un profesor de literatura norteamericana, releo de manera distinta Las uvas de la ira, y especialmente el capítulo donde narra la huida de los Joad a través del desierto de Mojave hasta alcanzar el valle central de California, como tantos americanos que protagonizaron las migraciones internas durante la Gran Depresión. A pesar de la fama de exagerado de Steinbeck, Herring ?un apasionado del hiking y autor de Lines on the Land: Writers, Art, and the National Parks? demuestra que en el caso del viejo camión serpenteando una colina con el motor hirviendo, el escritor no hermoseaba a lo grande. Más allá del paralelismo con el éxodo judío, la descripción era literal y representaba con exactitud un problema de los coches de finales de los años treinta: sus penosos refrigeradores y anticogelantes. Los motores se calentaban, renqueaban hasta la extenuación bajo el sol del desierto, y mientras lo escribo asoma la imagen del Chrysler verde de mi padre que en los viajes largos también necesitaba hacer paradas, como los caballos. Y es que la literatura nos devuelve a esos lugares de la memoria en un estallido sinestésico capaz de palpar un tiempo vivido. En mi caso, los viajes en coche de Catalunya hasta Galicia conforman uno de los recuerdos de infancia más felices. No quería llegar nunca a destino, para seguir cobijada en aquel ensueño con el olor de cuero viejo tras la ventanilla empañada, de los Paxton mentolados que fumaba mi madre y con los cassettes de Chavela Vargas o María Dolores Pradera. Hoy no hay paxtons ni cassetes, tampoco aquel olor característico de motor recalentado. La literatura es un precioso estuche que contiene los contornos físicos del tiempo. Porque conocer el pasado, como indica Herring, significa conocer que llevaba la gente en sus bolsillos, qué hacían con las aguas residuales, dónde dormían sus perros… ¡De qué forma se ha desvanecido el olor del pasado! Primero, por la escasa importancia que ocupa la infracotidianidad, tal volátil, en el discurso social. Sólo se registra lo importante, lo trascedente, mientras la breve memoria de la vida privada se resume en un anecdotario. Segundo, porque el tiempo no es algo externo a nosotros. «Vive en nuestro interior», escribe Siri Hustvedt en Un verano sin hombres, y continúa, «Sólo vivimos el pasado, el presente y el futuro, y el presente es demasiado efímero para que seamos plenamente conscientes de él: sólo después lo recordamos y entonces lo hacemos de forma codificada, si no se disuelve en la amnesia. La conciencia es producto de la dilación.» Sí, producto de la dilación, del maceramiento de las ideas que se alumbran. También de la reconstrucción. Las clases de literatura también son clases sobre la realidad. De lo que significa que nuestros antepasados incluso llegaran a dormir dentro de armarios. Durante toda la segunda mitad del siglo XX latió en todas las disciplinas artísticas norteamericanas, de la literatura al cine, pasando por la pintura o la música, una dicotomía: frente al análisis crítico que los teóricos, sobre todo europeos (Herring irónicamente los simplifica: «los franceses»), han aplicado a las obras artísticas, muchos autores y académicos norteamericanos proponen un acercamiento menos intelectual y más sensitivo. Da igual que pensemos en William Faulkner o John Ford, por poner dos buenos ejemplos, existe una tradición ?tan norteamericana? de enormes creadores que rechazan sistemáticamente considerarse artistas, así como cualquier interpretación «intelectualizada» de sus obras. El peregrinaje oakie desde el Dust Bowl hacía la soleada California nos remite tanto a Las uvas de la ira como a las canciones de Woody Guthrie («Atravesando las arenas del desierto ruedan ?en sus coches, evidentemente?, dejando atrás aquella vieja meseta polvorienta»). Recuperar la intrahistoria, algo cien por cien americano. Qué comían, cómo eran sus zapatos, cuánto sufrían los refrigeradores de sus vehículos en un peregrinar comparado con el que Moisés lideró hacía Israel. La Biblia es la Biblia, y en cada mesilla de motel el viajero encontrará la suya para aventajar su soledad. A día de hoy, en la Ruta 66 siguen congeladas algunas escenas de entonces, como espectros: casas abandonadas con la vajilla en la alacena, la huella de una huida desesperada, las viejas zapatillas junto a la cama. Adjunto una traducción del texto de Scott Harring, publicado en The Chronicle of Higher Education en agosto de este año.