Marcelo Figueras
El rock sinfónico era esa cosa recargada que hacían Yes, Genesis y Emerson, Lake and Palmer, entre otros. (Por ejemplo Gentle Giant, que de manera involuntaria debe haber inspirado la figura del protagonista de mi novela La batalla del calentamiento.) Canciones que se convertían en suites de múltiples partes, cuerdas o teclados que las imitaban, extensas narrativas a varias voces con aliento épico y/o ecologista y/o cósmico, largos pasajes instrumentales y/o solos… 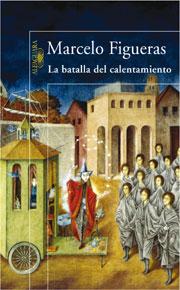 Por cierto, no era música que saliese de la nada. Hacía perfecto sentido en un mundo que dejaba atrás el trauma de Vietnam, perdiendo así la causa más cara a su vena rebelde (el rock ya no se cargaba a sí mismo de sentido por vía del testimonio político y social), entrando en cambio en el mundo de la revolución neo-conservadora liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un soponcio del cual, para qué engañarnos, todavía no nos recuperamos. Dada esa situación, que tantos estudiantes de academias de música buscasen capitalizar el tiempo dedicado a Brahms agregándole al mix algo de glamour, drogas psicodélicas, sexo y personajes mitológicos, no deja de hacer perfecto sentido.
Por cierto, no era música que saliese de la nada. Hacía perfecto sentido en un mundo que dejaba atrás el trauma de Vietnam, perdiendo así la causa más cara a su vena rebelde (el rock ya no se cargaba a sí mismo de sentido por vía del testimonio político y social), entrando en cambio en el mundo de la revolución neo-conservadora liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, un soponcio del cual, para qué engañarnos, todavía no nos recuperamos. Dada esa situación, que tantos estudiantes de academias de música buscasen capitalizar el tiempo dedicado a Brahms agregándole al mix algo de glamour, drogas psicodélicas, sexo y personajes mitológicos, no deja de hacer perfecto sentido.
Alguien dirá: pero el mundo actual no tiene nada que ver con aquel mundo. ¡Si algo nos sobra hoy son razones para estar indignados! Y sin embargo, vean cuán complaciente es la música popular de estos días…
A mediados de los años 70 apareció el punk, una respuesta al lado oscuro de la revolución neo-conservadora -jóvenes desocupados y alienados sin nada parecido a un futuro: ¿suena familiar?- y a los excesos autocomplacientes de muchos rockeros sinfónicos (léase Rick Wakeman, aquí) convencidos de ser la reencarnación de Richard Wagner cuando, en todo caso, estaban más cerca de Liberace. Conscientes de haber sido expulsados del sistema, los punks -feos, sucios y (por lo general) malos (músicos)- tenían un programa claro, del cual manaba su energía demoledora. Es por eso que Cedric Bixler-Zavala, cantante de Mars Volta, pretende que lo que ellos hacen todavía es punk, cuando más bien suena a mezcla de Led Zeppelin, Weather Report y Loony Tunes: lo que codicia, lo que reclama para sí, es la propulsión incendiaria del punk, sólo que en este caso canalizada por unos músicos estupendos.
 Desplazados de la posición ex-céntrica de sus comienzos para ser aceptados en el living del sistema, los punks perdieron parte de su gracia. Convertidos en stars, y por ende en máquinas de vender (no sólo música, sino estilo de vida), despilfarraron su legitimidad -con notables excepciones como The Clash, por supuesto. En realidad el asunto terminó siendo peor: muchas de las características que los identificaban -la canción de dos, a lo sumo tres minutos; la expresividad por encima del cuidado en la expresión; las variantes del look (peinados, ropas, accesorios, tatuajes, expresando distintos modos de agresión o autoafirmación); las letras que de tan directas prescindían de toda inspiración poética o sugerente; la crudeza de sonido, comprimida hoy para oídos digitales- se han quedado con nosotros como rasgos del mainstream musical. La mayoría de los productos pop-rock que hoy se exhiben en MTV y aledaños es deudora de alguna página del Gran Libro del Punk, eso sí, pasteurizada, descremada y convertida en el perfecto opuesto de lo que alguna vez pretendió combatir: (light) punk not dead.
Desplazados de la posición ex-céntrica de sus comienzos para ser aceptados en el living del sistema, los punks perdieron parte de su gracia. Convertidos en stars, y por ende en máquinas de vender (no sólo música, sino estilo de vida), despilfarraron su legitimidad -con notables excepciones como The Clash, por supuesto. En realidad el asunto terminó siendo peor: muchas de las características que los identificaban -la canción de dos, a lo sumo tres minutos; la expresividad por encima del cuidado en la expresión; las variantes del look (peinados, ropas, accesorios, tatuajes, expresando distintos modos de agresión o autoafirmación); las letras que de tan directas prescindían de toda inspiración poética o sugerente; la crudeza de sonido, comprimida hoy para oídos digitales- se han quedado con nosotros como rasgos del mainstream musical. La mayoría de los productos pop-rock que hoy se exhiben en MTV y aledaños es deudora de alguna página del Gran Libro del Punk, eso sí, pasteurizada, descremada y convertida en el perfecto opuesto de lo que alguna vez pretendió combatir: (light) punk not dead.
En este contexto, ¿qué resultaría más a contracorriente de usos y modas que regresar a las suites impasables por la radio, a las puestas más teatrales del rock, a los grandes relatos que unían pasado y presente así como mitología y realidad? Para ponerlo de otra manera: ¿sería posible concebir algo más punk, en la escena musical de hoy, que un regio show de rock sinfónico?
(Continuará.)

