Marcelo Figueras
El otro día, intercambiando mails por culpa de Falstaff, Juan Gabriel Vásquez me recordó que el personaje de Henry IV había estado inspirado en alguien real, Sir John Oldcastle, famoso por cobarde primero y por mártir después, a causa de su fe protestante. Los parientes de Oldcastle tiraron la bronca y Shakespeare se vio obligado a rebautizar su personaje. Yo recordaba, sí, que en las últimas líneas de la Segunda Parte el relator hace suya la disculpa de Shakespeare: ‘…porque Oldcastle murió martir, y éste (Falstaff) no es el hombre’. Le escribí a Juan Gabriel: ‘Pobre William, que debió lidiar siempre con la censura sobre sus textos para no acabar sin cabeza’. En efecto, Shakespeare vio morir demasiada gente por haber hablado o escrito de más, o por haber elegido el bando inconveniente. El Soneto 66 hace explícito ese peso: ‘…Y el arte con la lengua atada por la autoridad’.
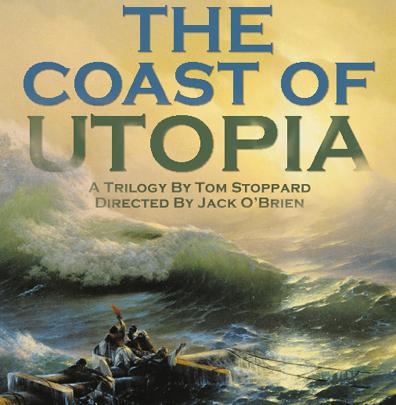 Hace poco leí The Coast of Utopia, la trilogía teatral de Tom Stoppard. En la introducción, Stoppard recuerda un viaje a Praga y dice que le llamó la atención que después de la caida del comunismo escritores y dramaturgos sintiesen nostalgia de aquellos tiempos, en que cada una de sus palabras significaba mucho más de lo que significaba ahora, en la clase de libertad que el mercado nos otorga.
Hace poco leí The Coast of Utopia, la trilogía teatral de Tom Stoppard. En la introducción, Stoppard recuerda un viaje a Praga y dice que le llamó la atención que después de la caida del comunismo escritores y dramaturgos sintiesen nostalgia de aquellos tiempos, en que cada una de sus palabras significaba mucho más de lo que significaba ahora, en la clase de libertad que el mercado nos otorga.
El domingo volví a pensar en esas cuestiones -el arte atado por la autoridad, la depreciación de la palabra en lo que suele llamarse ‘mundo libre’- mientras leía un artículo de Radar, la revista cultural de Página 12. Allí el notable escritor Guillermo Saccomanno habla de Nando Balbo, a quien conoció durante el servicio militar en el sur y creyó, durante muchísimos años, muerto en la dictadura. En un viaje reciente, Saccomanno se enteró de que Balbo había sobrevivido, aunque había sufrido tortura y cárcel. Y que al salir había conocido el exilio y, una vez retornado, se había reintegrado a la docencia y la tarea social; según Saccomanno, Balbo era compañero de militancia de Fuentealba, el maestro neuquino asesinado durante una represión policial. Al intercambiarse mails, Balbo le contó a Saccomanno cómo había aliviado su estancia en prisión. De manera muy sencilla: leyendo.
La cárcel de Rawson tenía biblioteca. Le prestaba a cada prisionero un máximo de tres libros al mes, lo cual no era límite, dado que se intercambiaban los volúmenes y leían a destajo. ‘No tenés una idea de cuántos días de encierro escapábamos mediante la literatura’, le escribió Balbo a Saccomanno. Hasta que los cárceleros se dieron cuenta y prohibieron la lectura: ‘Fue una nueva manera de torturarnos’. Pero a la manera de Fahrenheit 451, los prisioneros empezaron a contarse los libros que ya habían leído. Si un mismo título había sido leído por varios, mucho mejor: el relato se hacía más complejo y placentero.
Balbo se las vería más difíciles ahora, dado que quedó sordo a causa de la tortura.
La pregunta que nos desvela hoy a escritores y lectores tiene que ver con lo que llamaba la atención de Tom Stoppard y es, o debería ser, la siguiente: ¿cómo hacer para que la palabra, y por extensión la narrativa escrita, recupere el valor que perdió en el mercado al aceptar ser medida y pagada a tanto la línea, como la más vulgar de las mercancías?
Escucho respuestas, opiniones, propuestas.

