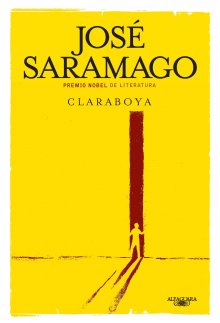
Ficha técnica
Claraboya
José Saramago
La novela que hoy se ha presentado es exactamente la misma que Saramago escribió, ha explicado Pilar del Río, una novela «transgresora» a la que la editorial «no supo qué contestar» porque era «muy dura para la época, no aparecen las palabras ‘política’ o ‘ideología’, pero hay un silencio que lo envuelve todo».
Para Pilar Reyes tener una novela nueva de Saramago es una experiencia maravillosa. Primero porque es «una gran novela que sobradamente merecía publicarse» y, todavía más importante, porque es «una pieza que hacía falta para entender la obra completa del Nobel». Los personajes masculinos y femeninos que luego poblarían sus novelas, sus reflexiones, preocupaciones, anhelos, todos aparecen ya en las líneas de Claraboya, han coincidido.
Claraboya arranca durante una mañana invernal de mediados del siglo pasado, que se vislumbra como cualquier otra en un bloque de vecinos, de los muchos levantados en cada barriada, en una ciudad que bien podría ser la de cualquiera. Al amanecer, los vecinos se apresuran a sus trabajos, se desperezan en sus camas, se acicalan en sus baños o se afanan en sus cocinas. En apariencia, nada parece advertir al lector de que, lentamente y casi de puntillas, está a punto de dejar de contemplar la fachada de este anodino vecindario, de atravesar el umbral de la puerta del edificio, de adentrarse -a través de esa claraboya que da luz y título a la novela- en cada casa, en cada vida, y de espiar las frustraciones, anhelos, nostalgias, ilusiones, miedos, alegrías y tristezas de unas gentes que, por corrientes, resultan universales.
El conmovedor microcosmos que Saramago describe en Claraboya tiene como telón de fondo la dictadura de Salazar, la más longeva de Europa; como música ambiental la Tercera Sinfonía de Beethoven, la Marcha Fúnebre de Chopin, La danza de los muertos de Honegger, el fado portugués; como autores de cabecera a Shakespeare, Diderot, Eça de Queirós. Y una pregunta de Fernando Pessoa que flota en el denso, tantas veces enrarecido ambiente que lo envuelve: « ¿Deberemos ser todos casados, fútiles, tributables?».
1
Por entre los velos oscilantes que le poblaban el sueño, Silvestre comenzó a oír trasteos de loza y casi juraría que se transparentaban claridades a través del punto suelto de los velos. Iba a enfadarse, pero de repente se dio cuenta de que estaba despierto. Parpadeó repetidas veces, bostezó y se quedó inmóvil, mientras sentía cómo el sueño se alejaba despacio. Con un movimiento rápido, se sentó en la cama. Se desperezó, haciendo crujir ruidosamente las articulaciones de los brazos. Debajo de la camiseta, los músculos del dorso se contornearon y tensaron. Tenía el tronco fuerte, los brazos gruesos y duros, los omoplatos revestidos de músculos entrelazados. Necesitaba esos músculos para su oficio de zapatero. Las manos las tenía como petrificadas, la piel de las palmas tan gruesa que podía pasarse por ella, sin que sangrase, una aguja enhebrada.
Con un movimiento más lento de rotación sacó las piernas fuera de la cama. Los muslos delgados y las rodillas blancas por la fricción de los pantalones que le dejaron rapado el vello entristecían y enfadaban profundamente a Silvestre. Se enorgullecía de su tronco, sin duda, pero le daban rabia sus piernas, tan escuálidas que ni parecían pertenecerle.

