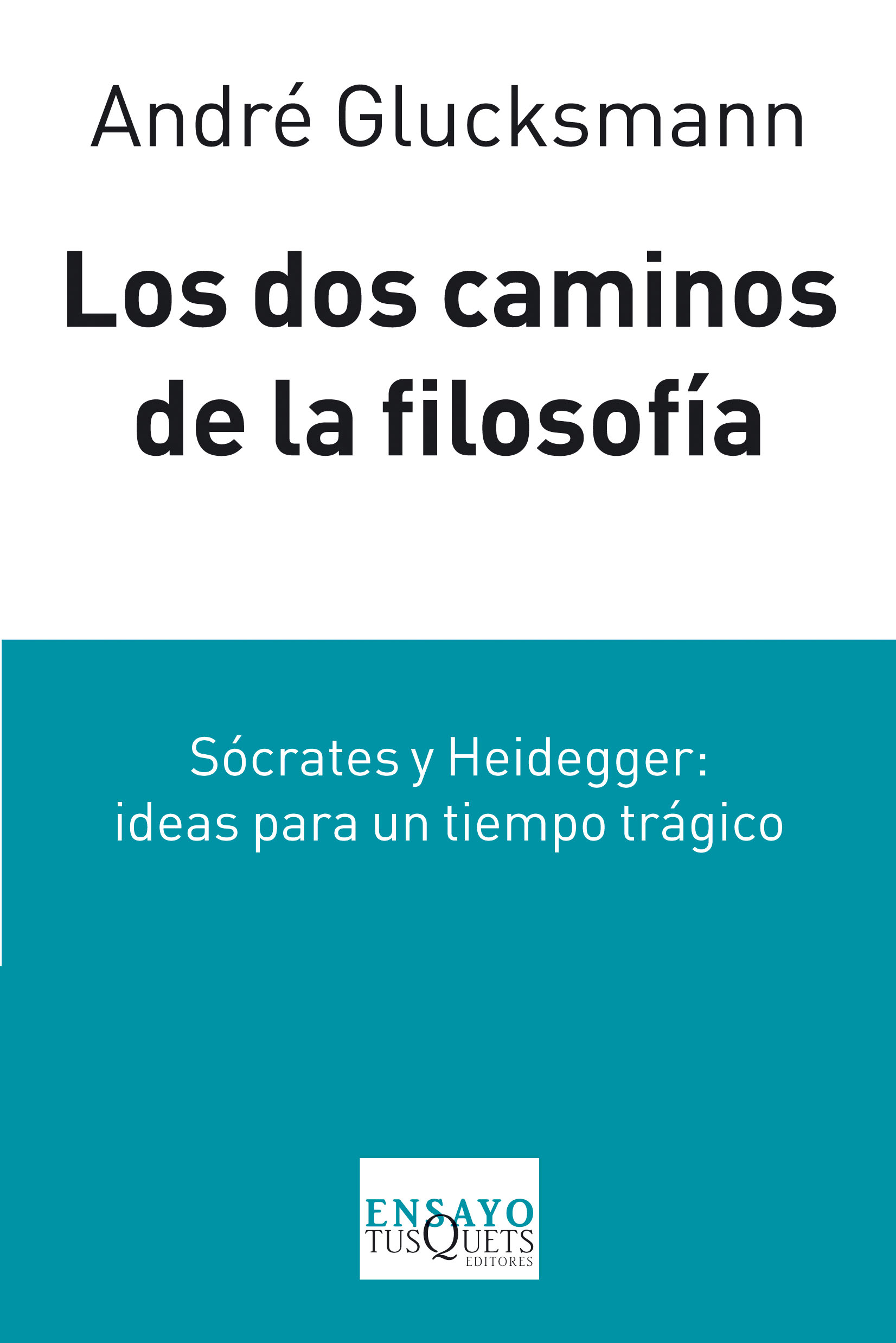
Ficha técnica
Título: Los dos caminos de la filosofía | Autor: André Glucksmann | Traducción: Nuria Viver Barri | Editorial: Tusquets | Género: Ensayo | ISBN: 978-84-8383-207-3 | Páginas: 264 | PVP: 18,00 € | Publicación: Abril de 2010
Los dos caminos de la filosofía
André Glucksmann
En este ensayo, heterodoxo y polémico como todos los suyos, André Glucksmann hace algo más que poner frente a frente la ironía de Sócrates y el nihilismo de Heidegger, pues en él la filosofía aparece como la exigencia de pensar a fondo la finitud humana. En realidad, para el autor de Los dos caminos de la filosofía, en esta refriega eterna y provocadora entre el individuo solitario y las exigencias de la comunidad nos jugamos gran parte de nuestro destino.
Sócrates y Heidegger: dos maneras contrarias de entender y practicar la filosofía, aunque ambas igualmente radicales y equivalentes a la hora de proponer nuevos derroteros a la filosofía.
Sócrates, el ateniense que en el siglo V a.C. instaba a quien quisiera escucharle a interrogarse sin pausa a sí mismo sobre cómo hay que vivir y sobre la naturaleza de la justicia, denunció la podredumbre de la vida pública y reveló todas las paradojas de la democracia de su tiempo hasta su ejecución en 399 a.C.; para este pensador, la filosofía es ante todo una invitación a la duda permanente de las propias convicciones, al antidogmatismo y al coraje individual ante los fanatismos y presiones sociales. En el otro extremo, Martin Heidegger predica el arraigo en la tradición, un retorno a la «autenticidad», a las esencias de la comunidad a la que se pertenece; en el fondo, su doctrina nos alerta contra el despliegue de una técnica deshumanizadora que se ha apoderado del planeta y que está en vías de devastar la Naturaleza.
Sócrates sobrevivió a la guerra del Peloponeso, en la que sucumbió el espíritu de Atenas; tras los horrores del siglo XX, Heidegger advierte que el desarraigo presente del hombre civilizado y democrático está a punto de dar el golpe de gracia a la Humanidad. Sócrates no escribió una sola línea; la inmensa obra escrita de Heidegger es hoy leída con veneración en las universidades del mundo entero. Ambos, sin embargo, interpelan hoy no sólo a profesores de filosofía sino a cualquiera que se atreva a pensar por sí mismo.
¿Qué ocurre con la experiencia filosófica del siglo XX? Que es tenue. No emerge nada tan grandioso como el XVIII, que revolucionó la Europa de la Ilustración, ni tan poderoso como el idealismo alemán, que más tarde dominó la universidad y estructuró los debates de la elite mundial, en París, en Moscú, en Pekín. Presa de una sucesión de cataclismos imprevistos de amplitud nunca igualada, el hombre globalizado se volvió hacia la literatura, el cine, el teatro y la poesía para confesar sus angustias, formular sus lucideces y atreverse a preguntar… Sin embargo, en dos puntos, la filosofía del siglo pasado se mostró más radical que nunca. En primer lugar, escrutó la crisis contemporánea en sus últimos vértigos, ahorrándose las gentilezas dulzonas aptas para consolar al eterno nene que lloraba en cada adulto. En segundo lugar, asumió (a veces) la audacia de su propia libertad y conoció (a veces) la capacidad de inocularla a las sociedades de alrededor, hasta el punto de que su disidencia trastornó el mapa de Europa. André Glucksmann, Los dos caminos de la filosofía
1
Confesiones de un
filósofo de las calles
Aunque me dan por muerto hace dos milenios y medio, aceptad que vuelva a tomar la palabra a través de un tercero. Mi portaplumas, el pobre, se verá acusado de abuso de confianza al querer aliñar sus ensaladas con un nombre que todavía se considera prestigioso. Que se consuele, no he dejado ningún escrito, ni una grabación, por supuesto, que cada uno se talle un Sócrates a su medida o a su desmedida. Confieso que estos embrollos me proporcionan un vivo placer.
Ya en vida, obligaba a mis interlocutores a volverse hacia sí mismos («conócete a ti mismo») y a expresar sus convicciones más ancladas, a menudo las mejor disimuladas. Según todas las probabilidades, heredé este talento de mi madre comadrona. En ultratumba, mis volteretas se extienden hasta el infinito, y cada uno puede disponer de un Sócrates a su imagen. Prueba de que mi famosa «mayéutica», ese arte de hacer dar a luz a las mentes, funciona post mortem. Vuestros austeros historiadores de las ideas han intentado a cualquier precio hacer caso omiso de la contradicción de los testimonios y la multiplicación de las interpretaciones para fijar al «verdadero» Sócrates, un Sócrates tal que el examen «objetivo» de mis hechos y gestas pueda calificar. ¡Muy mal! Forzoso es constatar que vuestros expertos no se han entendido mejor que mis contemporáneos para plasmar mi retrato, porque como «un duque de Guisa que a guisa de disfraz usa un farol de gas», me escurro entre los dedos de cualquiera que quiera hacerme una ficha de identidad.
Sin embargo, no he ocultado nada. Mi estado civil es de dominio público, pero no esclarece en absoluto los misterios de una influencia de varios milenios. Nací hacia el año 469 a.C. y fallecí a los setenta años, hacia 399. Mi padre era escultor o tallador de piedra. Mi madre, comadrona. Yo, ciudadano de Atenas, humilde pero no desharrapado, hice el servicio militar como hoplita, así que tenía la posibilidad material de pagarme el equipo. Tuve dos hijos de mi esposa Jantipa, famosa por su carácter desabrido. A lo largo de mi vida, recorrí la ciudad, platicando, interpelando a jóvenes y viejos, interrogando libremente tanto a los grandes personajes como a los brutos, cultivando furiosamente una virtud de las más extendidas entre nosotros, la «parresía», un gusto por la franqueza, sin prohibiciones ni tabúes, compartido por el conjunto de mis conciudadanos. Adquirí cierta notoriedad llevando este talento al extremo.

