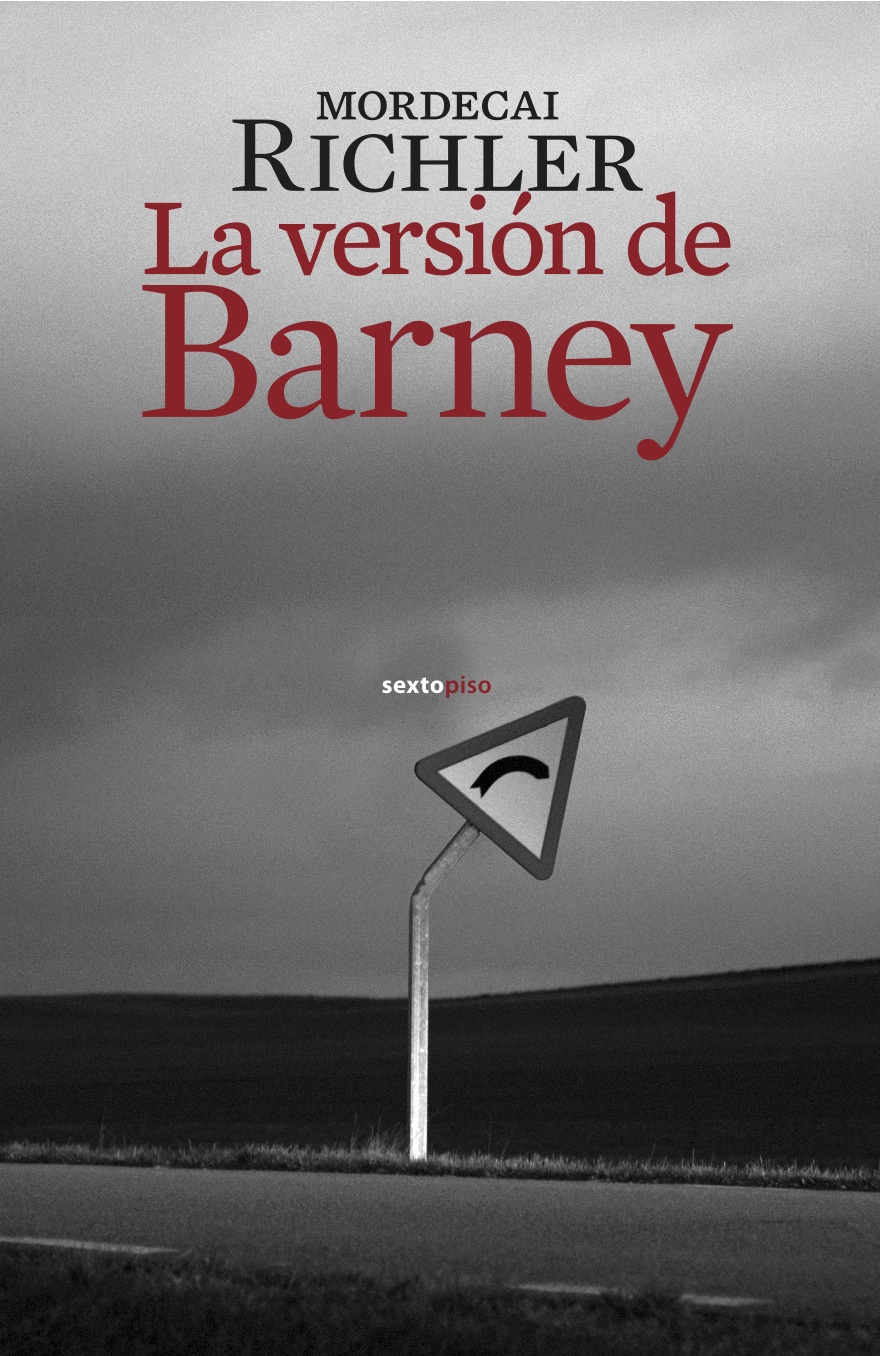
Ficha técnica
Título: La versión de Barney | Autor: Mordecai Richler | Epílogo y notas: Michael Panofsky | Traducción: Miguel Martínez-Lage | Editorial: Sexto Piso | Colección: Narrativa Sexto Piso | Género: Novela | ISBN: 978-84-96867-78-9 | Páginas: 584 | Formato: 15 x 23 cm. | PVP: 27,00 €
La versión de Barney
Mordecai Richler
A sus 67 años, Barney Panofsky decide escribir la historia de su vida para defenderse de las calumnias de su archienemigo, el escritor Terry McIver, así como de la eterna sospecha de haber asesinado a Boogie, su mejor amigo de juventud. Entre demasiados puros, mucho whisky y su obsesión con el hockey sobre hielo, Barney rememora la vida difusa y disipada que lo llevó a vivir en París con la intención de ser escritor, para después regresar a su natal Montreal a enriquecerse con una compañía productora de series de televisión, llamada Totally Unnecessary Productions. Barney recuerda sus tres matrimonios fallidos, atormentado por el remordimiento de perder a su verdadero amor, su adorada Miriam, pero nunca pierde su mayor virtud: un humor ácido que le permite burlarse de todo, especialmente de sí mismo.
«Muy divertida… un conmovedor espectáculo… un novelista en la cima de su obra.» The Wall Street Journal
«El gran logro de Richler… Exuberante, frenética, desmesurada.» Los Angeles Times
«Salvajemente cómica.» New York Review of Books
I
CLARA
1950-1952
Terry es la espoleta. La astilla que se me ha clavado bajo la uña. Las cosas claras: si empiezo este revoltijo que ha de ser la verdadera historia de mi vida echada a perder (y de ese modo violo un solemne juramento, pues me pongo a garabatear mi primer libro a tan avanzada edad), es como réplica a las insidiosas acusaciones que Terry McIver vierte contra mi persona en su autobiografía de próxima publicación: difamaciones sobre mí y sobre mis tres esposas, más conocidas como la «troika» de Barney Panofsky, sobre la naturaleza de mi amistad con Boogie y, por descontado, sobre el escándalo que he de llevarme a la tumba como si fuera mi joroba. Las palmadas de alborozo que da Terry, con un título como Del tiempo y de las fiebres, pronto serán publicadas por El Grupo (perdón: el grupo), una pequeña editorial subvencionada por el gobierno, con sede en Toronto, que también pone en la calle una publicación mensual, La buena tierra, impresa en papel reciclado, vive Dios.
Terry McIver y yo, oriundos y criados ambos en Montreal, estuvimos juntos en París a comienzos de la década de los cincuenta. El pobre Terry no pasaba de ser más que tolerado a medias entre mi gente, una pandilla que era el orgullo de los jóvenes escritores sin peculio ninguno y con calentura de sobra, invadidos por las cartas de rechazo de las revistas a las que mandábamos nuestros escritos y, sin embargo, ostensiblemente seguros de que todo era posible: la fama, las tías buenas que se arrojarían a nuestros pies en muestra de sincera adoración, y una inmensa fortuna que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina, como aquel legendario heraldo de Wrigley que por ahí andaba en los tiempos de mi infancia. El heraldo, según se cuenta, era capaz de abordarte por sorpresa en plena calle para regalarte un billete de un dólar nuevecito, siempre y cuando llevaras un envoltorio de chicle Wrigley en el bolsillo. A mí, desde luego, nunca me salió al paso el gran hacedor de los regalos del señor Wrigley, pero la fama sí se alió con algunos de mi pandilla: el impulsivo y contumaz Leo Bishinsky, Cedric Richardson (bien que bajo otro nombre) y, por supuesto, Clara. Clara, que hoy en día goza de una gran fama póstuma en calidad de icono del feminismo, machacada en el yunque de la desabrida insensibilidad machista. Mi yunque, vaya, según dicen por ahí.
Yo era una anomalía. Mejor dicho, una anomia. Un emprendedor nato. No había ganado ningún premio en McGill, como Terry, ni había estudiado luego en Harvard o en Columbia, como hicieron algunos de los otros. A duras penas había logrado terminar el bachillerato, pues había dedicado más tiempo a las mesas de la Academia de Billares Mount Royal que a las clases de rigor; jugaba al billar con Duddy Kravitz. Apenas sabía escribir. No tenía pretensiones artísticas de ninguna clase, a menos que uno quiera contar como tal mi fantasía de llegar a ser bailarín y cantante de music hall, encantado de quitarme el canotier para saludar a los espectadores del palco cuando saliera de escena bailando claqué y dejando el escenario entero a la Melocotoncito, a Ann Corio, a Lili St. Cyr o a alguna exótica bailarina capaz de llevar su actuación al clímax con acompañamiento de tambores y el excitante destello de una teta desnuda, en aquellos tiempos muy anteriores a la época en que las bailarinas eróticas llegaron a ser la norma en Montreal.

