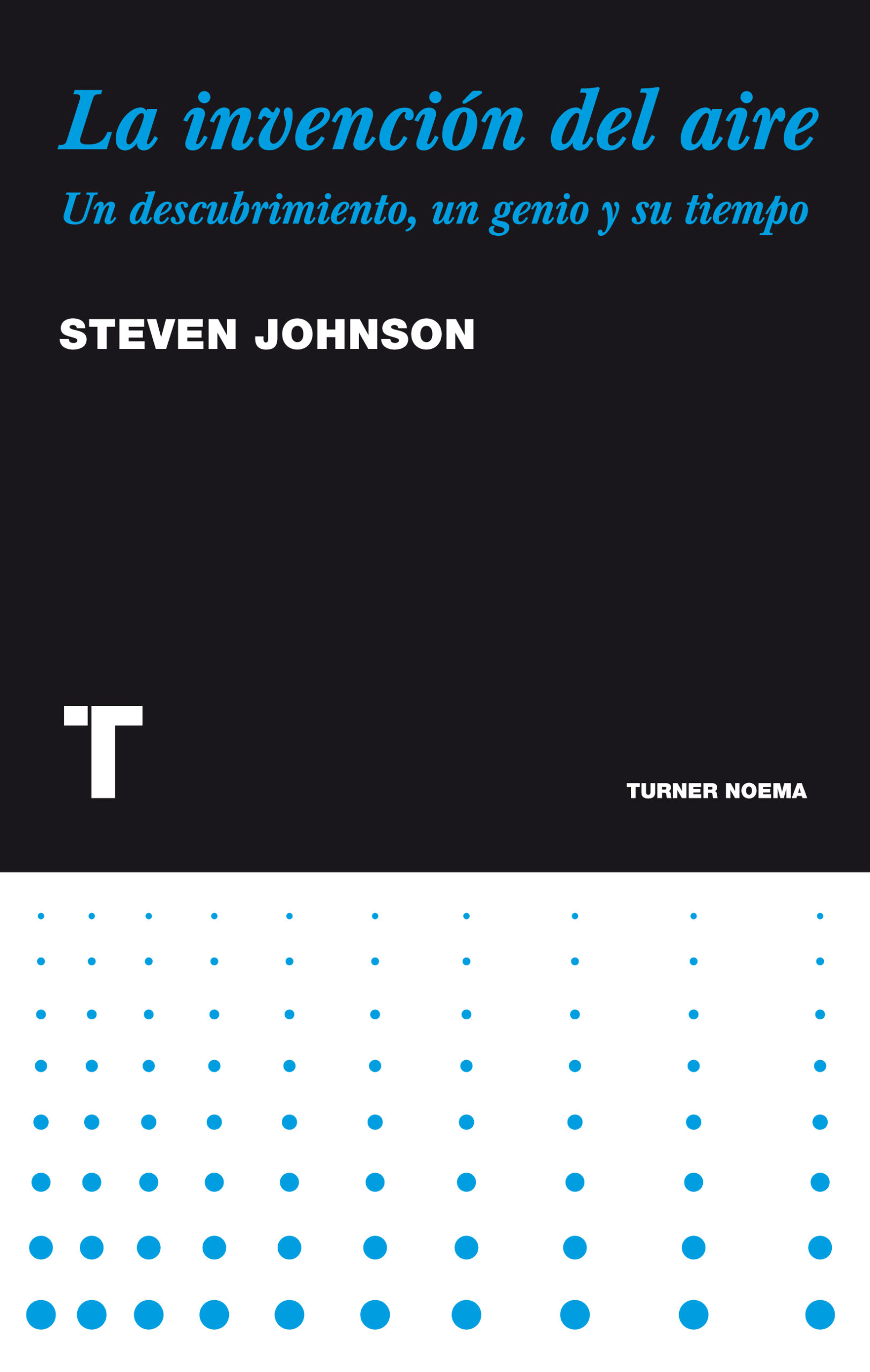
La invención del aire
Steven Johnson
«Éste es un libro de historia sobre la Ilustración y la Revolución norteamericana, sobre el ciclo del carbono dentro del planeta y la química de la pólvora, sobre el auge de los cafés en la cultura europea, sobre la dinámica emocional entre dos amigos…».
Así define su autor esta obra, una curiosa indagación sobre el origen de las ideas, sobre esos cambios trascendentales que definen una nueva época o un nuevo paradigma y que tanto deben, afirma Johnson, a las «redes sociales», hoy como hace dos siglos.
El escritor narra la vida de Joseph Priestley, un científico inglés del siglo XIX que fue el primero en observar que las plantas arrojan oxígeno al aire. Priestley fue un pensador radical, sus ideas racionales y anticlericales le forzaron a huir a Estados Unidos, donde participó activamente en la vida política y social de su tiempo. Fue íntimo amigo de Benjamin Franklin y de Thomas Jefferson.
Johnson analiza el entorno en el que se dan los descubrimientos científicos, la importancia del contacto y la interacción entre los investigadores, y la génesis de la creación científica.
Un soplo de aire fresco. Johnson describe a Priestley no sólo como un personaje del pasado, sino precisamente como el tipo de persona que el mundo necesita hoy más que nunca.- The New York Post
PRÓLOGO
EL VÓRTICE
Mayo de 1794
Atlántico Norte
El primer indicio de que se está formando una tromba marina es un círculo oscuro en la superficie del océano, similar a una mancha de tinta negra. En cuestión de minutos, si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, alrededor del círculo se forma una espiral de rayos blancos y negros. De pronto, un anillo de espuma se eleva en el aire: son moléculas de agua impulsadas hacia arriba por los vientos cada vez más fuertes que las envuelven. Es entonces cuando la tromba cobra vida, y del agua surge en dirección al cielo un remolino, sostenido por vientos en rotación que pueden alcanzar los 240 kilómetros por hora.
A diferencia de los tornados terrestres, las trombas marinas se forman a menudo cuando hace buen tiempo: un remolino de viento capaz de destruir embarcaciones de pequeño tamaño surge literalmente de la nada. Aunque no son tan peligrosas como los tornados tradicionales, las trombas marinas fueron durante mucho tiempo fuente de terror y asombro en las narraciones de los marineros. En el siglo I a. de C., Lucrecio describió: «…una especie de columna desciende del cielo hasta el mar y alrededor de ella las aguas hierven avivadas por fuertes vientos, y si alguna nave se ve atrapada en ese tumulto, es sacudida por las aguas y se enfrenta a un gran peligro». Los marineros solían verter vinagre en el mar y hacían sonar tambores para ahuyentar a los espíritus que, imaginaban, se ocultaban en las trombas marinas. Tenían buenas razones para estar desconcertados por esas apariciones. El impulso ascendente del vórtice es lo suficientemente potente como para aspirar peces, ranas o medusas y transportarlos hasta las nubes, para después depositarlos, en ocasiones, a kilómetros de distancia de su emplazamiento original. Hoy los científicos saben que las historias, que sonaban apócrifas, de lluvias de peces y ranas fueron en realidad trombas de agua que arrastraban en su ascenso a estas criaturas de supuesto origen misterioso, las cuales, una vez que la tromba se evaporaba, se precipitaban sobre las cabezas de aquellos perplejos seres humanos.
Las trombas marinas suponen una rareza meteorológica, incluso en las aguas tropicales, donde son algo más frecuentes. Los barcos que surcan las frías aguas del Atlántico, en especial a principios de la primavera, casi nunca se enfrentan a ellas. De manera que fue más que sorprendente cuando, en un día de la primavera de 1794, cerca de un centenar de pasajeros que viajaban a bordo del mercante Samson, con destino a Nueva York, avistaron cuatro trombas marinas avanzando simultáneamente sobre las aguas del mar.
Para la mayoría de los pasajeros del Samson, aquellas trombas amenazadoras debieron de ser, no una anomalía estadística, sino un presagio siniestro o, más directamente, una amenaza. Sin duda, muchos corrieron a refugiarse nada más ver la primera, mientras otros, llenos de asombro, permanecieron en cubierta observando aquel extraordinario desfile. Lo que sí podemos asegurar, casi con certeza, es que uno de los pasajeros del Samson corrió a cubierta al primer indicio del fenómeno y permaneció allí, absorto, admirando las sinuosidades de la espuma y las formas de las nubes. Es fácil imaginarlo tomando prestado el catalejo del capitán y escudriñando en dirección al remolino, calculando la velocidad del viento, tal vez tomando notas de sus observaciones. Debía de saber que el animado debate científico sobre las trombas marinas -iniciado en parte por su viejo amigo Benjamin Franklin- se centraba en si los remolinos descendían de las nubes, como los tornados, o si eran impulsados hacia arriba desde la superficie del océano. El hecho de presenciar cuatro trombas marinas en un viaje por el Atlántico Norte no debió de significar para él un inquietante presagio. Muy al contrario, probablemente lo consideró un extraordinario golpe de suerte.

