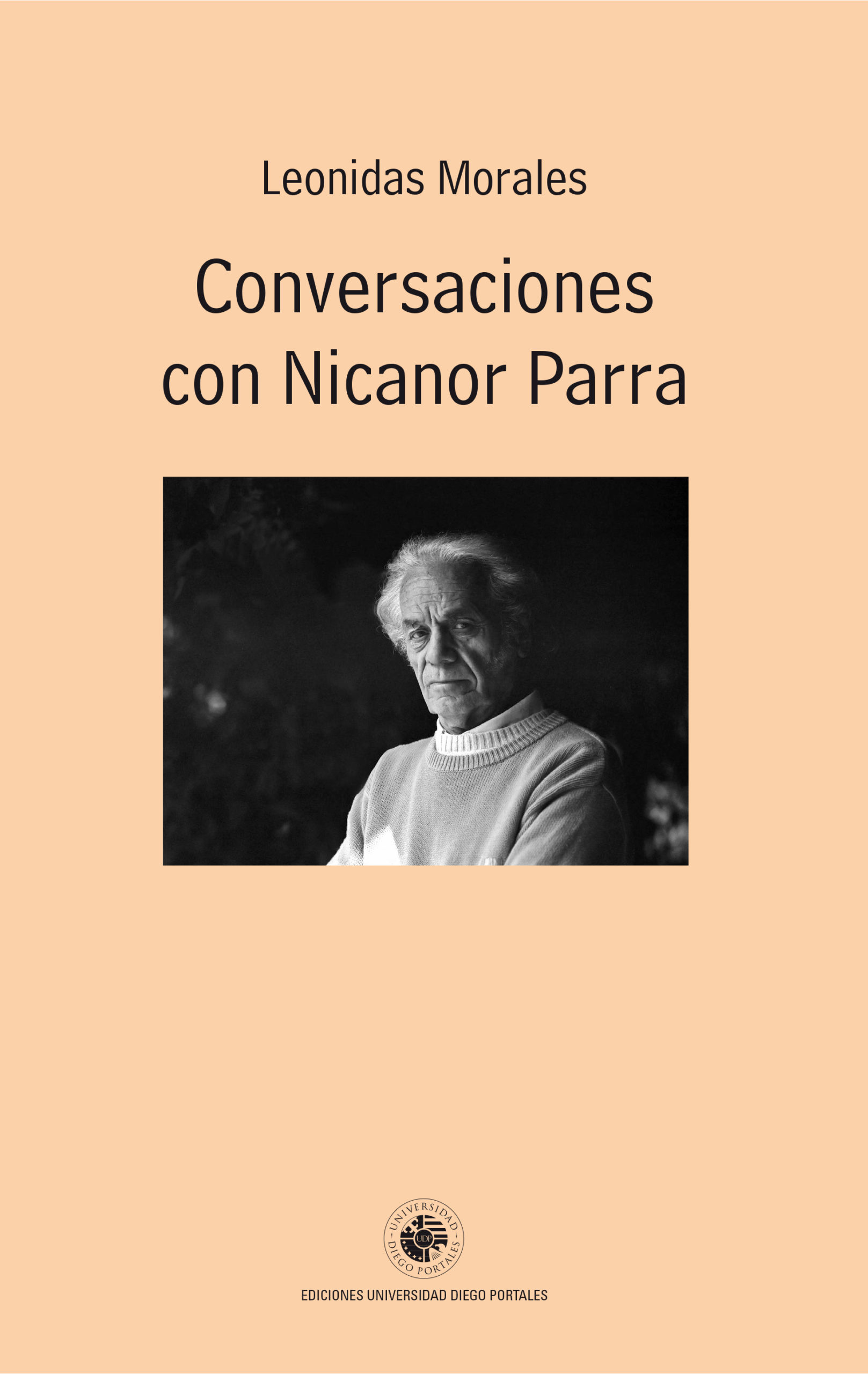
Conversaciones con Nicanor Parra
En el discurso dialógico de Parra parecieran darse citas todos los tipos de diálogos hablados en Chile: el campesino y el urbano, el popular y el de las clases medias, el del ámbito académico y el del mundo estudiantil. Y el diálogo recorre una multiplicidad de zonas temáticas: biográficas, sociales, políticas, de lecturas, de análisis de fenómenos culturales o literarios, etc.
Obviamente este collage, el de las Conversaciones, no es un juego de disonancias, de contrastes irreductibles. Los múltiples géneros que entran en el discurso de Parra no pierden por supuesto sus respectivos estilos de origen. Pero el reordenamiento a que son sometidos, la nueva composición de la que forman parte, los transforma en figuras de una unidad estilística superior, integradora, fresca, llena de vitalidad. Una unidad de lenguaje solidaria de un pensamiento altamente intelectualizado, al que dinamizan las vibraciones, a ratos apocalípticas, de la modernidad tardía a la que pertenece, y dentro de la cual debe definir el lugar, los materiales, la estructura y la función de una poesía. De este pensamiento, riguroso, jamás concluido, siempre en proceso de autodilucidación, nunca está ausente el humor liberador, saludable. Ni tampoco la contradicción como método inquisitivo.
DEL CANCIONERO SIN NOMBRE A LA ANTIPOESÍA
L.M. Nicanor, me gustaría que tú te refirieras ahora al mundo preciso de lecturas e influencias de donde surge tu primer libro, Cancionero sin nombre.
N.P. En la época en que escribí Cancionero sin nombre yo estaba recién en los elementos del surrealismo. Tenía una formación garcialorquiana, y lo más que pude hacer fue introducir una que otra imagen surrealista. Bueno, había ya surrealismo en el propio García Lorca. En la misma Antología de Anguita el surrealismo se daba a manos llenas. Un surrealismo sui generis, muy bien, pero perfectamente apreciable. Todo eso, y la exposición del Grupo Septiembre, con murales y esculturas de cebollas y objetos encontrados en cualquier parte, lo conocí yo en casi la adolescencia o en la primera juventud, cuando junto con Millas y Carlos Pedraza hacíamos la Revista Nueva, por ahí por el año 35. Mi contacto con el surrealismo entonces es anterior a mi contacto con Kafka. Nosotros ya estábamos embarcados en las arbitrariedades oníricas cuando aparecieron en Chile las primeras obras de Kafka.
L.M. O sea, que en la atmósfera cultural del Cancionero sin nombre habría queanotar, entre otras cosas, la Antología de Anguita, la de Souviron, la exposición del Grupo Septiembre, y en forma particular, a García Lorca y a Huidobro, aparte de algunos contactos más directos pero ocasionales con el surrealismo. Por ejemplo, el poema de Éluard, «Pacto», que ustedes publicaron en la Revista Nueva.
N.P. Los documentos surrealistas llegaron de manera indirecta al comienzo. También a través del Grupo Mandrágora. Hay que recalcar sí que en ese tiempo yo no tenía ninguna conciencia del trabajo del poeta. La del Cancionero sin nombre es una época de espontaneidad pura. Partía de la base que lo único que se esperaba de un poeta era que produjera algunos textos entretenidos, simpáticos, graciosos, independientemente de la originalidad o de la cosmovisión. No sabía que se esperaba una cosmovisión de un poeta. Es decir, tenía una opinión muy limitada de lo que es un poeta, y en forma muy difícil y muy dolorosa fui ampliando este punto de vista. Por ejemplo, después del Cancionero la lectura más decisiva que se produjo con anterioridad a Kafka fue la de Whitman. No recuerdo exactamente el año en que lo leí, pero tiene que haber sido por el año 38, en traducción de Armando Vasseur, un poeta uruguayo. Quedé absolutamente anonadado por el torrente volcánico tanto lingüístico como de imágenes de Whitman.
L.M. Concretamente, qué te interesó de Whitman.
N.P. Me llamó mucho la atención el lenguaje que en inglés se llama relaxed, un lenguaje más o menos suelto. Esa es una poesía abierta: no hay métrica estricta ni un lenguaje poético convencional. Los poemas son como poemas-estudios, y no poemitas líricos. La descripción tiene una gran importancia en la poesía de Whitman. Incluso hay narraciones, pequeñas historias que intercala en su obra Hojas de hierba. El oficio de Whitman, la gran cantidad de materiales, la soltura con que los trabaja y una cierta vehemencia pasional con que se aproxima a ciertos temas, creo yo que fueron las líneas de desarrollo de su poesía que más me tocaron. Al extremo de que consideré que todo mi trabajo anterior estaba fuera de foco, y no escribí más romancitos tipo Cancionero sin nombre. Traté de aprender la jerga whitmaniana y escribí un sinnúmero de poemas bajo la influencia de Whitman. Pero resulta una cosa cómica: que mientras trataba yo de hacer esas imitaciones, esos ejercicios whitmanianos, algo fallaba por la base. Los poemas de Whitman eran poemas wagnerianos, y yo podía pescar a ratos esa onda, pero después como que se producían algunas pifias: los personajes empezaban a deshacerse y el héroe se transformaba imperceptiblemente en un antihéroe. Esto me causaba a mí en un comienzo una gran desazón, porque no podía yo estructurar un personaje heroico.
