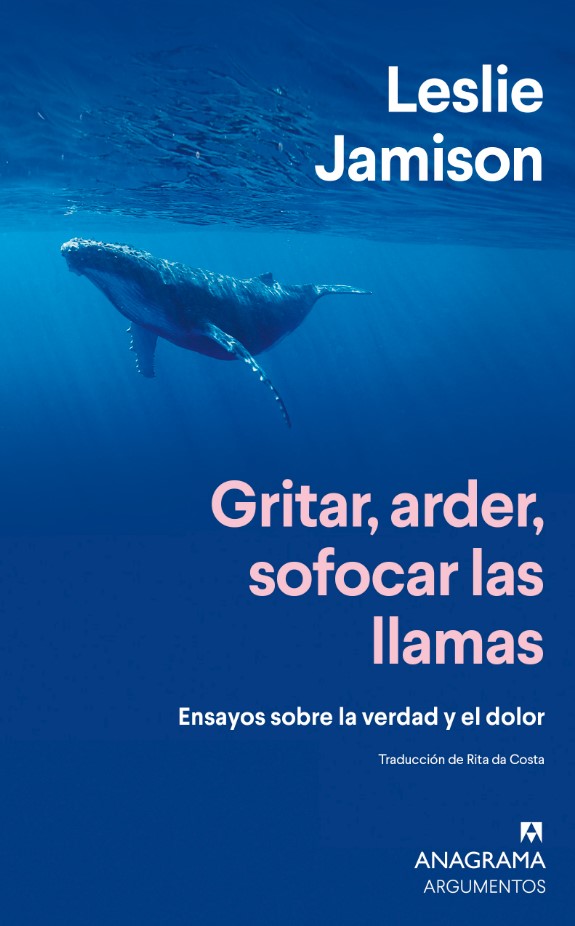
'Gritar, arder, sofocar las llamas' de Leslie Jamison (Anagrama, 2024)
Marta Rebón
Antes de lanzarse a escribir un ensayo, quien escribe se enfrenta a una decisión crucial: ¿cómo posicionarse en el texto? ¿Opta por camuflarse y se sitúa fuera de campo, creando así una ilusión de objetividad? ¿O asume una presencia explícita y se expone sin miramientos, convirtiendo su «yo» en un filtro indisimulado? ¿Y si escoge una estrategia intermedia, limitándose a dosificar sus apuntes personales? ¿Es necesario que el autor revele su conexión con el tema para ganar credibilidad al compartir su experiencia vital? En el cine policíaco vemos que la implicación personal del detective puede comprometer la investigación, por lo que se le suele apartar del caso.
En el ensayo, sin embargo, este criterio no es tan rígido. Tanto vale quedarse detrás de la barrera, para contar desde una distancia de seguridad, como aparecer en escena, siempre y cuando, como apunta Vivian Gornick en La situación y la historia (Sexto piso, 2023), el lector crea que el narrador es fidedigno (algo que no ocurre en la ficción). Al fin y al cabo, sigue diciendo Gornick, «la buena escritura se caracteriza por dos cosas: está viva sobre la página y el lector está convencido de que el autor se halla en plena travesía de descubrimiento».
La clave reside en ese movimiento hacia el descubrimiento, al margen de si el yo narrador es invisible o está, más o menos enfocado, dentro del plano. En la narrativa personal, además, el desafío es doble, ya que implica comprender no sólo el motivo de la narración, sino también la identidad del narrador.
En su segunda colección de ensayos después de El anzuelo del diablo (Anagrama, 2015), publicados mayoritariamente en revistas estadounidenses –Harper’s, The Atlantic o The Atavist, con sus consiguientes procesos editoriales-, se explora precisamente la cuestión del posicionamiento del autor cuando investiga, entrevista, sale al encuentro o se propone a sí mismo como sujeto de estudio.
Distintos puntos de vista
A través de catorce textos, agrupados en tres subapartados («Anhelar», «Observar», «Habitar»), Leslie Jamison (Washington D.C., 1983) se acerca a experiencias personales con una intensidad creciente. Desde una solitaria ballena azul que canta a una frecuencia de 52 hercios, inaudita para los humanos, sobre la cual pone la lupa -o, mejor dicho, una red de hidrófonos para obtener patrones de sonido en el fondo marino-, así como sobre los devotos que proyectan en el cetáceo sus traumas personales de soledad, inadaptación, discapacidad y resiliencia, o los anhelos virtuales de los usuarios de Second Life (Las vidas que habitamos), hasta poner en relación la tradición de los cuentos infantiles y de las madrastras a raíz de convertirse ella en una (Hija de un fantasma), la evocación de rupturas amorosas a partir de la memoria de los objetos (El museo de los corazones rotos) o su primer embarazo y la transformación del cuerpo, en especial el aumento de peso, con los trastornos alimenticios sufridos en la juventud (De cuando todo se precipitó).
Tanto en los agrupados en «Anhelar» y en «Habitar», como en la performance de Marina Abramovic, la autora está presente de una forma u otra. El «movimiento hacia el descubrimiento» que menciona Gornick se manifiesta en estos ensayos de manera desigual: a veces elocuente e inspirado, otras anodino extenuante, ensimismado, reiterativo. A ratos, endeble en el esfuerzo argumentativo: por ejemplo, nos dice que una cosa es el enamoramiento y otra el matrimonio (que «no consiste en meses de fantasía, sino en años de limpiar la nevera»), que la fotografía es un artificio, que la vida no es nunca lo que uno proyecta («Entregamos los guiones que hemos escrito para nosotros mismos y obtenemos a cambio nuestra vida real»), que «la familia consiste en seguir al pie del cañón», que somos (también) lo que anhelamos o que no podemos reprimir nuestra necesidad de «glorificar, inmortalizar, preservar».
Se puede entender esta inocencia y búsqueda del asombro en lo cotidiano («me gusta descubrir la belleza allí donde otros veían fealdad»), en cualquier caso, como un antídoto contra el escepticismo que, en exceso, es paralizante. Esta es una postura que reconoce en la obra de una fotógrafa estadounidense que durante veinticinco años documenta a una familia mexicana del otro lado de la frontera (Máxima exposición), consiguiendo así evocar «la infinita capacidad de la vida cotidiana para albergar a la vez el tedio y el deslumbramiento, la monotonía y súbitos destellos de asombro».
Las dudas del oficio
En la sección «Observar», reflexiona sobre el espacio del ‘yo’ y el «sentimiento de culpa» de escribir sobre otros («el peso del testimonio sin la mácula del arte» de Sontag), a partir de un clásico de la crónica periodística como Algodoneros: Tres familias de arrendatario (Capitán Swing, 2014), el encargo inédito de Fortune a James Agee, o su versión expandida, la memorable Elogiemos ahora a hombres famosos (Seix Barral, 1993), con algunas incursiones en otro título ineludible, Cómo vive la otra mitad de Jacob Riis (Alba, 2004).
Al dejar de lado su propia biografía y centrarse en las dudas inherentes al oficio (¿cuánta verdad puedo abarcar de la realidad del otro? ¿De qué sirve escribir? ¿Cómo afronto los límites del lenguaje? ¿Cuánto modifica mi presencia aquello que estoy observando?), Jamison nos guía hacia un descubrimiento profundo y auténtico. De Agee, Jamison resalta su rechazo al realismo, sustituido por la confesión de «toda mediación, toda falsificación, todo artificio y subjetividad, el ineludible contagio de quien documenta los hechos». En esencia, todo periodismo parte de un «fracaso moral» y del «dilema de la impotencia». Por mucho que intente no hacer ruido, «el yo documental rara vez documenta sin hacer daño».
En la información promocional de Leslie Jamison se la nombra algo así como el relevo de Joan Didion o Susan Sontag. Aunque la comparación con estas escritoras tal vez sea exagerada, Jamison las tiene presentes, especialmente a Didion, quien reconoció en la introducción de Slouching Towards Bethlehem (1968): «Dado que no soy ni un ojo de cámara ni me gusta escribir sobre cosas que no me interesan, todo lo que escribo refleja, a veces de forma gratuita, cómo me siento. Los escritores siempre están traicionando a alguien».

