Clara Sánchez
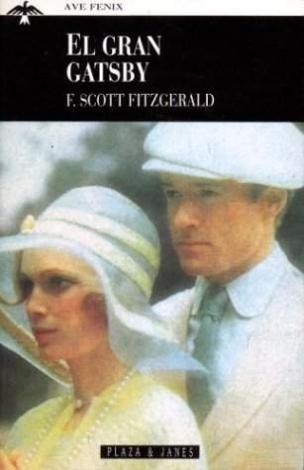 Estos días solo me interesa la lectura, es lo único que no me deprime, me hace pensar en otras cosas y hace que me olvide de las preocupaciones. Creo que voy a volver a leerme El Gran Gatsby porque recuerdo que la última vez (nada más la he leído dos veces, con ésta serán tres) me reí bastante, me reí y me emocioné al mismo tiempo, sobre todo cuando Gatsby quiere embellecer a toda costa la pequeña casa de Nick Carraway (el narrador, vecino de Gatsby y primo de Daisy) para que el encuentro Gatsby-Daisy sea lo más perfecto posible.
Estos días solo me interesa la lectura, es lo único que no me deprime, me hace pensar en otras cosas y hace que me olvide de las preocupaciones. Creo que voy a volver a leerme El Gran Gatsby porque recuerdo que la última vez (nada más la he leído dos veces, con ésta serán tres) me reí bastante, me reí y me emocioné al mismo tiempo, sobre todo cuando Gatsby quiere embellecer a toda costa la pequeña casa de Nick Carraway (el narrador, vecino de Gatsby y primo de Daisy) para que el encuentro Gatsby-Daisy sea lo más perfecto posible.
¡Ay! El que ama, por muy mundano que sea, siempre resulta un poco ingenuo y torpe y capaz de hacer cosas impensables en cualquier otra situación. Por eso, porque ama, Jay Gatsby es tan vulnerable como un niño. Nos lo empieza a parecer desde el principio de la historia, sabemos que algo le ocurre a ese hombre con aspecto de estar a la intemperie aun entre las paredes de su lujosa mansión, y completamente aislado de las frenéticas fiestas que ofrece a todo tipo de desconocidos. Su comportamiento es misterioso, nos intriga, nos hace preguntarnos qué mira, qué espera, qué piensa, hasta quedar atrapados en su magnética personalidad.
Porque somos nosotros, los lectores, los que nos dejamos seducir por la emoción con que invade de flores y plata la cabaña de Nick Carraway para esperar a Daisy. Somos nosotros los que nos vamos enamorando de él cuando comprobamos que ha sido capaz de mantener intactos la ilusión y el amor por Daisy contra viento y marea, y somos los que nos vamos compadeciendo de él según nos vamos dando cuenta de que es un soñar y que ninguno de los que le rodean están a la altura de su sueño.

