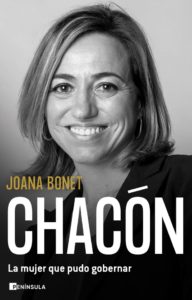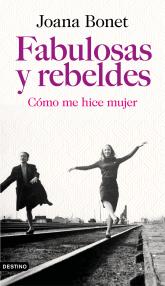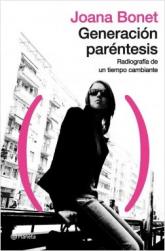Durante el confinamiento, después de los aplausos a los sanitarios, se quedaban algunos vecinos a charlar de balcón a balcón. Yo los observaba igual que a actores de teatro. Con qué fruición pronunciaban los adjetivos o adornaban sus exclamaciones con los brazos, tanto mujeres con batas de forro polar como hombres con camisetas imperio. Se les veía a gusto, parloteando con la olla al fuego o el mando de la tele en la mano, con tal ansia de hablarse en persona que olvidaban el pudor de ventilar sus intimidades.
Pensé en ellos cuando la masa se volvió a meter en una lata de sardinas para celebrar el fin del estado de alarma. El predecible efecto sacacorchos se concretaba en una exhibición de euforia al recuperar la libertad de movimiento a través de tipos y tipas muy ufanos de representar la imprudencia. No tardaron en llegar los lamentos de quienes profetizaron que la pandemia nos haría mejores. Según los pensadores que han analizado su impacto, esta nos dejará una buena cicatriz en algún rincón del ser, el público y el privado, porque una crisis mortal nos ha pasado por encima, colapsando el mundo. No obstante, el espíritu extrovertido, espoleado por el hartazgo, se apresura a celebrar. Lo que sea. Y a bailar la conga, fundiéndose entre la multitud, ese existir mediante los otros.
Empiezan a recuperarse las tertulias de café, las partidas de mus y el té con pastas en las ciudades de provincias. Los primos, sobrinos y cuñados ya pueden derramar juntos el cava sobre el mantel. Pero también se irá rompiendo una de las pocas costumbres benévolas que nos dejó todo esto: cenar a las ocho y media, regresar a las once y empezar de nuevo la noche. Volverán las dobles filas, los abrazos falsos y los besos mojados. Socializaremos más, aunque no olvidaremos que durante un año apenas hemos tenido ganas de hablar con cuatro gatos, los mismos que nos han curado con su voz alguna noche de perros. Con ellos hemos compartido una intimidad que no se pliega a ningún toque de queda, sí, los grandes afectos han salido fortalecidos de esta media soledad. “¿Imaginas si al terminar la reclusión obligada todo volviera a ser como antes, cegados por la socialidad perdida, y no pudiéramos quedarnos con la atención recuperada?”, reflexiona Remedios Zafra en Frágiles. Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura (Anagrama), además de intuir el apabullamiento de miles de tareas minúsculas sobre las aceras recalentadas. Es un temor fundado: nuevos pastores excitan a su aborregada multitud en nombre de una falsa libertad.