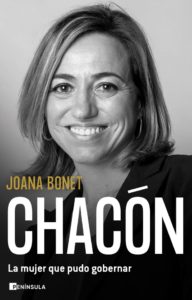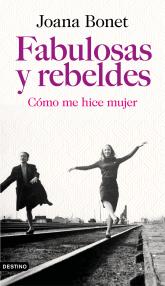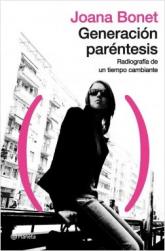Qué bien ha soportado François Hollande la pesadumbre sobre sus espaldas, demostrando que la solemnidad del duelo esta hecha para él, una solemnidad contundente y laica donde la palabra tiene crédito y verso: “Francia está de pie”. Con su gabán negro, corbata azul marino, y un rictus que expresaba determinación y lucha, pero también dolor y consuelo, ha liderado no sólo un país, sino un estado de ánimo, fiel al deber y la dignidad. El presidente de la República más impopular de la historia ha incrementado en cinco puntos su valoración pública, pues ha sido capaz de unir a una nación golpeada y perpleja haciendo piña con las democracias occidentales, víctimas en potencia de la fanática amenaza. Quien fuera fontanero mayor del PSF, avezado taponador de fugas de honor y ambición, el Hollande ridículo con casco de moto al salir de su cita galante, o el que fue capaz de pasar de hombre normal a mezquino, según su ex, Valérie Trierweiler, un personaje despreciativo como sólo saben serlo los franceses de barbilla esquinada, se ha topado con el aliento helado de la historia. “A la literatura no se llega por casualidad” escribía mi admirado Vila-Matas en Kassel no invita a la lógica, añadiendo que es un destino oscuro, y que es muy probable que se llegue mediante un “golpe en la nuca en un callejón oscuro”. Hollande debió sentir algo parecido al aliento helado y el golpe en la nuca en el homenaje a los policías asesinados. Las imágenes ponen un nudo en la garganta: una madre rota, la de Clarissa Jean-Philippe que sólo repite: “No estaba preparada para irse, la necesito a mi lado, d’accord?”. Hollande le acaricia la espalda, asiente, le habla delicadamente, con el cuerpo y los sentidos. Pero sólo se respira el sinsentido de la muerte. En la vida hay que saber ganar y saber perder. Lo decía mi padre poco antes de morir en los pasillos de Bellvitge, mirando el tráfico desde los ventanales. Pero saber ganar siempre ha tenido peor escenografía que saber perder. La voz de Cristiano Ronaldo es mucho más dulce en su lengua materna, pero ni aún así es capaz de traspasar el umbral de percepción emocional al recibir esa bolinha. Su grito de falsa alegría heló la sangre del auditorio. “Cristiano Ronaldo gana su tercer Balón de Oro y ruge como un demente”, titulaba el cronista de USA Today. Comprendo que muchos de estos chicos, cracks con balones de oro, no han tenido una infancia fácil, pero, aún así, me pregunto quién les arrebató la empatía. Cristiano ya no podrá ejercer de marido de Irina Shayk, como David lo es de la triunfal diseñadora Victoria Beckham (que ha conseguido demostrar que durante años fue víctima de esos peluqueros-psicólogos que se aprovechan de las crisis existenciales). Irina no le gustaba a la señora Dolores Aveiro: una rusa demasiado guapa que nunca estaba en casa. Pero él se vale solito para fotografiarse con su lencería para apretar las mandíbulas y sentirse un héroe. Posar, facturar, y meter bolinhas: ¡Uuuuuuuuh! ¿Cómo no vamos a preferir la épica de la derrota? La antidiva / Blanca Portillo
Los actores discretos no abundan y menos si, como ella, son monstruos sagrados para la profesión. Blanca Portillo puede apuntarse estos dos tantos, y algunos más: una predilección militante por la pureza del teatro frente a los vaivenes del cine, una versatilidad que le permite interpretar o dirigir con idéntico talento, y un verbo clarísimo. Como cuando tiró de la manta descubriendo el politiqueo que lastra a la cultura en su fugaz paso por la dirección del Festival de Mérida, o ahora, que, con la complicidad de Juan Mayorga, apunta y dispara a un mito nacional. “Tenorio es un personaje deleznable”, dice y añade: “No es un transgresor ni un hedonista, más bien un psicópata”. Dirigir teatro significa revisar mitos. La nueva Oprah / Mark Zuckerberg
Ha descubierto -¡por fin!- que leer un libro puede ser una aventura fascinante. Su primer propósito del año -el anterior fue aprender chino, y en el 2009 ponerse corbata- ha consistido en montar un club de lectura, que convierte en bestseller todo lo que toca, al estilo del poder prescriptivo de Oprah. Sorprendido y abrumado ha declarado sentirse el autor del primer libro recomendado, Moisés Naim, que en menos de tres horas agotó todos los ejemplares de El fin del poder. El treinteañero disruptivo creador de Facebook también se sumó al “Yo soy Charlie”, a lo que una escritora tibetana Tsering Woeser replicó: “¿Ha olvidado algo Zuckerberg?”, acusándolo de tener doble rasero al censurar en su red a activistas chinos. ¿Los recomendará en su club? Saca pecho / Rania de Jordania
Hace cuatro años, los fastos de su 40.º cumpleaños -celebrado cuando el país ardía tras la enfebrecida Primavera árabe-, añadieron a sus trajes de alta costura un plus de frivolidad intolerable. Tras un prolongado silencio, Rania sorprendió hace poco a la prensa internacional, en un encuentro tecnológico en Abu Dhabi, alertando al Estado Islámico de que “su cruzada para secuestrar al mundo árabe” fracasaría. En el Huffington Post escribió una tribuna por los niños asesinados en Pakistán. Y acudió a la manifestación contra la barbarie en París. Al día siguiente los judíos ortodoxos se ocuparon de borrarla de la foto. ¿Por mujer o por palestina? Así de incoherente puede llegar a ser la defensa de los derechos humanos.