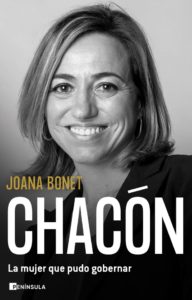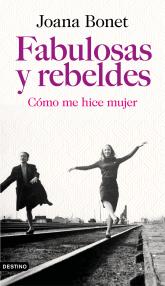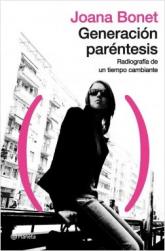La Navidad abre sus arcas y exhibe el cordón umbilical que la mantiene estrechamente vinculada al lujo, a pesar del humilde origen de esta celebración religiosa canibalizada por el consumismo. El establo con paja y heno de aquel Belén es hoy una estela fulgurosa de omnipotencia aunque también de agonía: perfumes, joyas, pavos y burbujas insisten en despertar una ilusión, o mejor dicho, un sentimiento reparador que distrae de la incertidumbre y aporta un gramo de exceso a la precariedad diaria. Cuando los coches entran a la Castellana por la vía rápida, se traslada uno a una pantalla de videojuego: el tendido de luces, que no ha menguado con la alcaldesa Carmena porque Madrid siempre ha exhibido poderío encendiendo bombillas, produce un efecto óptico abrumador.
Las grandes firmas edulcoran sus escaparates y organizan fastos en edificios públicos donde colocan un trozo de moqueta roja como símbolo de exclusividad, pero también de reclamo. “Miren, aquí estamos, dispuestos a gastar dinero para demostrar que somos únicos”, parecen decir, y el paseante ocioso actúa voluntariamente de público dispuesto a admirar ese momento forzado que contiene tanta histeria como negocio: el paso del famoso por el photocall.
Sobre negro y con letras blancas, la noche del lunes se escribió el nombre de Bvlgari, que es la latinización del apellido de su fundador, el emigrante griego Sotirios Voulgaris, cuya familia se dedicó siempre a la joyería. Después de ejercer su oficio en Epiro, su pueblo natal, en Corfú y Nápoles, inauguró en 1884 un taller en Roma, en la calle Sistina. Sus nietos, Paolo y Nicola Bulgari mantienen estrechos vínculos con España; son amigos del rey Juan Carlos y Paolo se casó con la periodista española Maite Carpio –se enamoraron cuando ella le hizo una entrevista para Lo + Plus a mediados de los noventa–. Ambos inauguraron la exposición Bvlgari y Roma, en el Museo Thyssen-Bornemisza, junto a su amiga y antigua clienta Carmen Cervera, que ha cedido un buen número de las joyas emblemáticas, como el collar de topacios amarillos y azules, que relumbran entre las 150 piezas de la muestra. Galantes y seductores, los Bulgari –Nicola, gemólogo, Paolo más businessman– representan la quintaesencia de los embajadores italianos del lujo, siempre a los pies de las grandes divas, mujeres monumentales, como Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman, Grace Kelly, Anna Magnani o Monica Vitti. Hoy, como tantas marcas transalpinas, de Loro Piana a Berluti, forman parte del emporio LVMH, que compró hace cinco años la mayoría de las acciones por 3.700 millones de euros.
La exposición, que permanecerá hasta el 26 de febrero, rinde tributo al diálogo creativo mantenido entre la Roma antigua y moderna y la firma joyera. El Coliseo, la plaza de San Pedro, la plaza de España –de cuya mítica escalinata financiaron la restauración en 2014–, las fuentes de Piazza Navona o el Panteón han dado forma durante décadas a collares, pulseras, pendientes y broches que recrean las características cúpulas del skyline de la ciudad eterna, en las formas de la talla cabujón de las piedras preciosas. Incluso la Vía Apia se convierte en camino pavimentado con rubíes, amatistas y aguamarinas.
La noche enjoyada se desplazó después a la embajada italiana, decorada incluso con Maseratis de los años sesenta y Vespas. Y, allí, el hombre de la noche fue Stefano Sannino. Desde que los homosexuales capitanean las embajadas más refinadas, sus salones se han convertido en templos sociales apreciados, donde la frivolidad se enseñorea. Allí estaban las modelos vestidas de encaje: Nieves Álvarez, Ariadne Artiles o Cristina Tosio; el artisteo glamuroso, donde siempre ocupa un trono Maribel Verdú; o los nuevos entretenimientos de la corte, como el bloguero Pelayo o la novia de Bisbal-cobra: Rosanna Zanneti.
El embajador Sannino sacó a bailar a la baronesa. Llegó el arquitecto Michel Bonnard, que firma todos los restaurante Cipriani del mundo así como hoteles florentinos con exquisita decadencia, pues también había dejado un collar. Sonaba Volare con músicos napolitanos tocando encima de las mesas. Las pantallas reproducían escenas de clásicos italianos, reverberando sus planos de cejas perfiladas y boquillas de nácar. Y, de repente, el embajador sustituyó su chaqueta de terciopelo por una camiseta de Custo y prolongó el baile hasta las tres de la madrugada.
Ríete de Gramsci, otro italiano de moda que dejó dicho aquello de “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir”. Y en ese limbo no surgen monstruos sino dj.