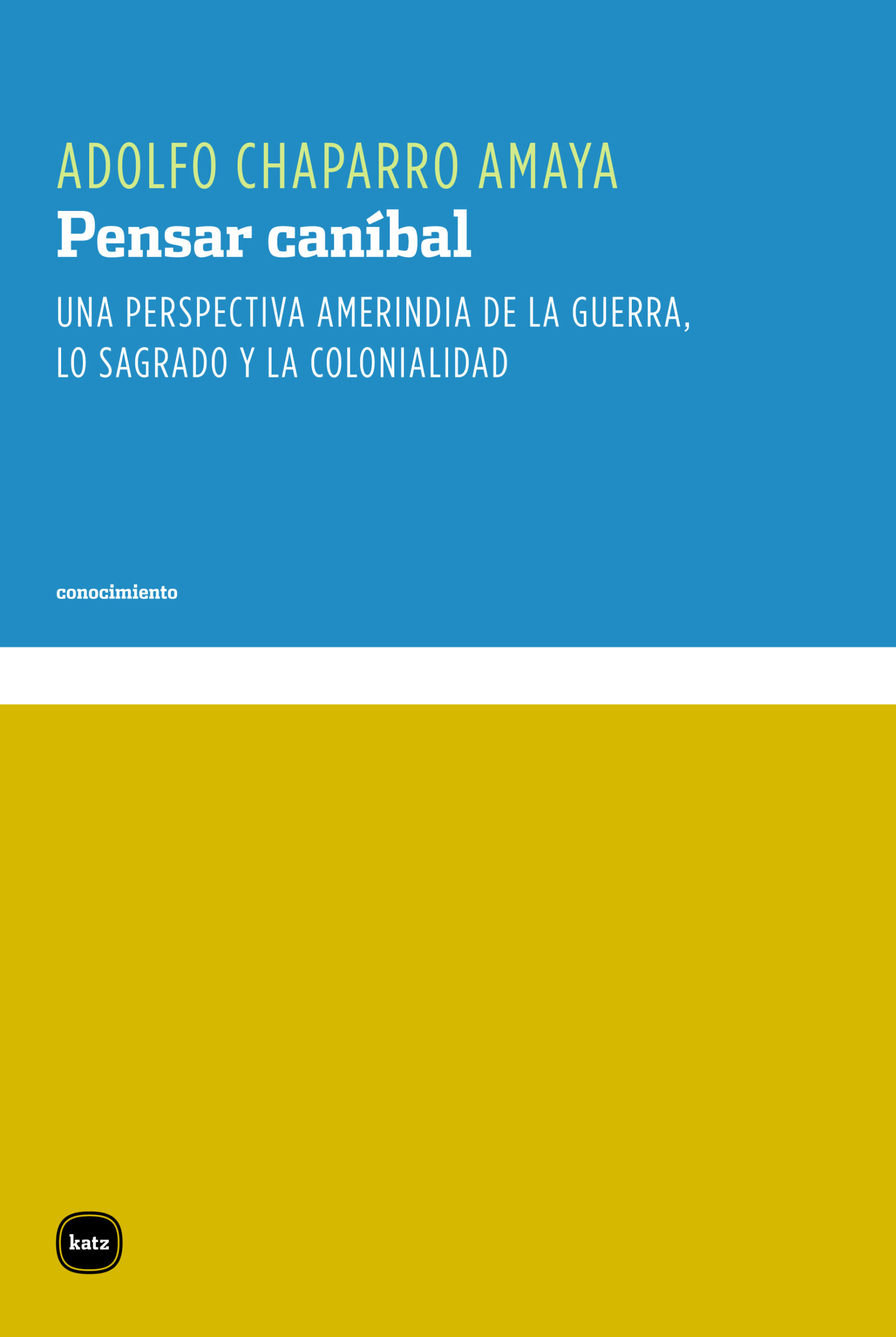
Ficha técnica
Título: Pensar caníbal. Una perspectiva amerindia de la guerra, lo sagrado y la colonialidad | Autor: Adolfo Chaparro | Editorial: Katz | Colección: serie conocimiento | Género: Ensayo |Formato: 15 x 23 Rústica | Páginas: 331 | ISBN: 9788415917014
Pensar caníbal
Adolfo Chaparro
La historia de la cultura está hecha de negaciones que se instalan durante siglos en el imaginario de los investigadores. Así ocurrió por ejemplo con el dionisismo en el marco de la idealización corriente del universo griego o con el tantrismo dentro de la tradición budista, y también ese ha sido el caso del canibalismo, que, a pesar de ser clave para la comprensión de las culturas prehispánicas, ha sido objeto de estigma más que de estudio para la filosofía y las ciencias humanas. Adolfo Chaparro Amaya cubre con creces ese vacío y analiza exhaustivamente una multiplicidad de evidencias icónicas, etnográficas e históricas presentes en estudios de diversas disciplinas -arqueología, antropología, semiótica, mitología, historia, sociología-, que en conjunto revelan una suerte de constelación americana del canibalismo pre y poshispánico.
Desde una perspectiva filosófica y valiéndose de enfoques y propuestas metodológicas de autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard y Jacques Derrida, Pensar caníbal deshace el estigma que pesa sobre la antropofagia como objeto de estudio, para convertirla en una perspectiva teórica alternativa en el ámbito latinoamericano, en diálogo y discusión con las teorías del mestizaje, el multiculturalismo y el poscolonialismo.
PRÓLOGO
Además del asombro condescendiente o el desdén inobjetable, es común escuchar objeciones académicas acerca de la inconveniencia de una investigación dedicada al canibalismo. Creo que muchas de esas objeciones pueden ser refutadas como prejuicios, pero entre los americanistas hay un argumento que parece definitivo: en tanto la imagen del indígena caníbal sirvió de pretexto moral para la conquista del territorio americano, cualquier investigación que reafirme esa acusación puede ser utilizada como una justificación de la conquista y como una perpetuación de las razones que han mantenido el estado de colonización y subalternidad en estos países.
Aunque acepto que el argumento es políticamente correcto, no veo cómo derivar de allí la negación del canibalismo como práctica y como pensamiento en diversas culturas prehispánicas. Sobre todo si la negación termina por magnificar el prejuicio del canibalismo como un hecho monstruoso, inexplicable, perdido en lo más remoto de los tiempos. La historia de la cultura está hecha de negaciones parecidas. Basta pensar en el impacto del dionisismo respecto de la idealización de «lo griego», que fue común hasta el siglo xix, así como las variaciones del tantrismo en la tradición budista o la afirmación del inconsciente freudiano en el racionalismo neokantiano de comienzos del siglo xx. En nuestro caso, creo que buena parte de las objeciones se nutren de lo que podríamos llamar el carácter doblemente reprimido del canibalismo, en el sentido psicoanalítico y en relación con la abolición penal de que fue objeto desde el comienzo de la Conquista. Esos antecedentes propiciaron una serie de condiciones y coincidencias que impidieron durante mucho tiempo la conformación de un archivo en torno a una definición mínimamente consensuada sobre el objeto de estudio.
La mayoría de los estudios relevantes sobre el tema surgen en los últimos treinta años y solo a partir de la década de 1950 los antropólogos hacen que las propias comunidades rompan el secreto para hablar de sus tradiciones antropofágicas. Roto el estigma, la antropofagia pasa de ser un objeto de estudio a conformar una perspectiva teórica alternativa en el ámbito latinoamericano, en diálogo y discusión con las teorías del mestizaje, el multiculturalismo y el poscolonialismo.

