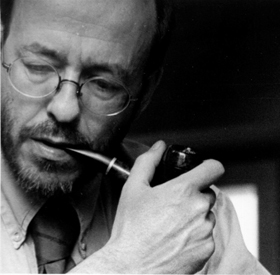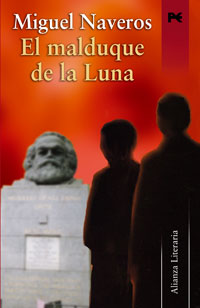
Ficha técnica
Título: El malduque de la Luna | Autor: Miguel Naveros | Editorial: Alianza | Páginas: 320 | Fecha de publicación: 3/2006 | Género: Novela | Precio: 17 € | ISBN: 978-84-206-4798-2
El malduque de la Luna
Miguel Naveros
Pedro Luna Luna hace recuento de una vida cargada de indecisiones y de dudas, pero también de fuertes vivencias. Hijo de un militante comunista clandestino que tenía encomendada una misión de alta responsabilidad en la España franquista, vive desde pequeño atrapado por dos modelos: el de su padre, un hombre introvertido, pacato y austero, y el de un hermano de éste, su tío el poeta, que reside en París y llena su casa y su entorno de imaginación y alegría cada vez que regresa a Madrid.
Extracto del libro:
Mi primer gran recuerdo es el de un imán, un enorme imán en forma de herradura y esmaltado en rojo que me compró mi padre en el Rastro por dos duros, mi primer recuerdo pleno, de esos que vemos nacer, crecer, multiplicarse y languidecer hasta que, ya durmientes, resucitan cuando menos se espera, una noche por ejemplo y en el segundo de los tres peldaños de aquella discoteca sin concesiones que parecía mucho más inmensa por vacía, en medio de un aire espeso que conservaba en psicofonía el hálito de una tarde intensa de domingo y al borde de un suelo que mostraba bien visibles los restos de la marcha humana: un barrillo de sudor y condensación del que parecían emerger colillas, trocitos destellantes de cristal, envoltorios de comida basura, botellines de plástico, latas de mil colores que, sin imán encima que los hubiese podido barrer por arte de magia, no me atreví a atravesar, y volví sobre mis pasos, empujé la sortie metálica de ofensivo naranja, salí al vestíbulo que hacía a la vez de entrada, dispensador automático de bocadillos y taquilla, rompí en dos el cartón de color rosa que me habría dado derecho a la primera copa, tiré los trozos al suelo y salí deprisa para poder respirar el aire de la calle.
Me sentí mejor a medida que fui recargando de frío los pulmones, y para cuando acabé de resoplar tenía ya la sensación de haberme quitado de encima tanta molécula de humanidad y, con ellas, todos los fantasmas de la tarde, moléculas de humanidad, risoteé, y recordé que de pequeño utilizaba ese término, moléculas, en relación con el olfato, y en concreto con el hedor y el asco: moléculas de mierda, de basura o de aquel queso sucio de TioPedro que imaginaba yo en las patas de las moscas de acá para allá, y por eso en cuanto avistaba alguna revoloteando alrededor me levantaba como un resorte palmeta en mano para lanzarme contra ella, cosas de niños la atracción por los imanes, la magnificación de las moscas y ocurrencias como la del día en que le enseñé a mi tío recién llegado de París el flamante juguete:
Pues te voy a traer uno de un rastro que se llama Mercado de las Pulgas…, me han contado que me prometió, y que yo me quedé clavado;
¡No, TioPedro, que se traerá pegadas todas las pulgas!, dicen que dije con una cara de pavor que a él le hizo llamarme miedica, a mi madre recordar quejosa que la había tenido todo el verano barriendo moscas y a mi padre reflexionar apesadumbrado que tendríamos que habernos quedado en el Barrio porque el niño estaba hecho un señorito y le hacían falta calle y otros niños; o colegio, que también allí había niños, parece ser que respondió mi tío, y se inició con esta escaramuza la primera batalla importante de esa guerra soterrada entre dos hermanos que ha marcado mi vida.
Llegó a los pocos días TioPedro con un plumier de dos pisos y la buena nueva de que ya tenía yo colegio, el de la mujer de su amigo Zamora el filósofo, un colegio distinto a todos los demás colegios, lo imagino dando rienda suelta a su entusiasmo con un vaso en la mano de aquella bebida amarillenta de la que siempre nos surtía y que tanto me gustaba decolorar echándole su preceptiva agua, el pastís al que, tantos años después, me aficionaría el incombustible Maurice Babel que lo había aficionado también a él, e imagino a mi padre con un vaso idéntico pero posado en la mesa, enfriando su euforia: ni hablar, el hijo de Juan Luna Guzmán y Carmen Luna Sánchez no iba a una escuela de pago por principio, y explicaría algo parecido a aquello de que un comunista no soportaba la injusticia nunca y nunca debía permitir ni permitirse una, ¿o acaso Stalin había canjeado a su hijo, como querían los nazis?, ¿o Dolores sacado al suyo, a su Rubén del alma, del infierno de Stalingrado? Pues no, no lo habían hecho porque para un comunista todo privilegio era lacerante, toda ventaja aberrante, toda injusticia denigrante, porque así habían sido y así serían siempre los comunistas, una retahíla del estilo que no lo libró, de todas formas, de ceder ante lo evidente, que yo tenía que ir al colegio y que era imposible uno mejor que el que me habían buscado, aunque a la postre de nada sirviese su concesión, porque la última palabra la tenía Pedro Luna Luna, yo, y yo era entonces de mi padre: tres días duró el colegio, tres días de llanto, el primero porque no se había quedado él conmigo; el segundo porque no me había llevado él, sino mi madre; y el tercero por el ataque de furibundia que me asaltó y los tres voluminosos chichones que me dio tiempo a producirme en lo que la señorita Nines me rescató de mi primer y hasta ahora único intento de suicidio, una serie de cabezazos contra las paredes cuyo exclusivo fin era que me devolviesen a casa: que nunca había sentido las ganas de darle a un niño unos azotes le comentó la señorita a mi madre en clara invitación a que me los diese, pero lo único que hizo mi madre fue soltarme una filípica que apenas me mantuvo turbado por un rato, hasta la llegada de mi padre para su fugaz comida, porque el hombre me dio la razón: si el niño no quería ir, por algo sería, quizás porque no fuese ésa la escuela a la que debía ir el hijo de Juan Luna Guzmán y Carmen Luna Sánchez, dejó caer.
Fue aquélla mi primera fidelidad: yo era de mi padre, de él, de sus caricias y de su mano, y por eso comía mal si él no había llegado y perfectamente si lo tenía a mi lado, me dormía de su brazo o no me dormía, jugaba con él o emborronaba a solas papeles, habría captado, en suma, la necesidad de aquel hombre por cubrir sus vacíos y el temor a precipitarse de nuevo en ellos, el mismo y simétrico temor con el que mi madre lo esperaba desde esas horas de la tarde en las que el tableteo de la máquina de coser dejaba el aire a merced de una radio gangosa e incomprensible y la luz que entraba por las ventanas y la que alumbraban las bombillas no servían sino para velarse la una a la otra, unos momentos que me entristecían hasta el punto de descentrarme y que eran, además, la puerta del miedo, el miedo callado que leía en el rostro de aquella mujer porque un niño capta cuanto sucede alrededor aunque no alcance a comprender sus motivos.
Tuve poca infancia. Sin hermanos, mi día se reducía a la compra de la mañana con mi madre, a una comida fugaz porque mi padre llegaba a mesa puesta y a mesa por recoger marchaba, a esa larga tarde que me iba lentamente estrangulando y a la vuelta del hombre por la noche, que era mi gran momento aunque en realidad poco hiciésemos, apenas recrearnos en el cariño y en los versos que me recitaba de vez en cuando rompiendo su silencio, un largo tiempo que se pierde entre las brumas de la prememoria hasta que aquel frustrado ingreso en el colegio permitió al apocado Pedrito dar sus primeros síntomas de vitalidad infantil y obtener, con ellos, sus primeros vagos recuerdos genuinamente propios: el niño al que sólo la fobia por las moscas hacía bajar de la mesa donde garabateaba papeles abandonó sus mejores pinturas y decidió conocer el suelo y saber, imán en ristre, qué chapa resistía más su tirón magnético en el alargado pasillo, dónde estaba el tesoro que había hecho colocar a su madre tras cualquier puerta o cuánta velocidad podía alcanzar el tren de clips que hacía y deshacía a diario para correrlo de cuarto en cuarto por la casa.
Que se agita ese niño hasta ahora callado
como si fuese a prenderle fuego al mundo
me cuentan las cartas de doble filo,
escribió en Mi puente y sobre mí el poeta Pedro Luna, imagino que por aquella tarde en la que me eché el imán al bolsillo y la lié en el taller de costura de Espoz y Mina para el que mi madre trabajaba: por cientos saqué de sus cajitas alfileres, agujas y automáticos, por docenas los dedales en gran trofeo y por un rato de sus casillas a mi madre y al modisto gordo que siempre me daba caramelos, una palpitante visita a aquel doble piso lleno de metales preciosos con la que mi padre se reiría a modo rato después: había hecho bien, que a saber por cuánto vendería el maricón lo que le malpagaba a ella, quiso quitar hierro al enfado de su mujer, que calló como callaba siempre, aunque imagino que con sus ganas se quedaría de responderle que, mejor o peor pagados, los encargos de aquel Luis Limón habían sido su principal sostén durante los años de él en la cárcel y, más allá, su única vía de escape a un mundo obsesionante hasta la paranoia.
Sin embargo, también entonces duraban sólo un soplo la felicidad y la aventura, de forma que rápido llegó mi segunda incorporación al colegio: Tienes que estudiar mucho y que portarte muy bien, me pidió mi padre la nueva primera mañana de clase a la puerta misma del aula, y me encargó que le contase todo todo todo cuanto me enseñaran, con una sonrisa que me convirtió. Nada tuvo aquella mañana que ver con la de nueve meses antes y empecé la escuela por segunda vez, y definitiva:
Era un niño que soñaba
un caballo de cartón.
Abrió los ojos el niño
y el caballito no vio,
nos saludó la maestra antes incluso de dar los buenos días, decir su nombre, doña Conchita, preguntar el nuestro y entregar a cada alumno un cuaderno con dos anillas. Me gustaron aquella profesora y aquellos versos que tanto se me han venido luego a la cabeza, y más sin duda decírselos atropelladamente a mi madre en la misma acera de mi casa de Embajadores, a la vuelta en el microbús del colegio como un niño ya mayor al que no tenían que llevar y traer sus papás, y aún más recibir a mi padre repitiéndoselos como un loro, y enseguida a la carrera: Bonjour. Good morning. Buenos días, mientras desplegaba en el suelo de la entrada el cuaderno azul con las cinco hojas que nos habían hecho meter entre los separadores: la de las vocales, la de los números del uno al diez, la de los saludos en tres lenguas, la de los dibujos sobre punteo de un gato y la de la poesía, con unas líneas que no entendía pero que sabía que contaban la vida de ese señor que era poeta, como TioPedro: ese Antonio Machado era un gran poeta amigo del pueblo, como todos los poetas de verdad, que había muerto en Collioure, Francia, mientras iba camino de la Unión Soviética huyendo del fascismo, me aleccionaría mi padre; ese Antonio Machado era un poeta, como mi tío Pedro, que había sido profesor de Francés, como mi tío Pedro, en el instituto del Portillo donde también había estado mi tío Pedro, me confundiría mi madre porque todo lo que saqué en claro fue que ese poeta y TioPedro eran amigos.
Desde entonces me gustó ir a clase, aunque lo que de verdad esperaba durante la semana y por lo tanto medía mi tiempo era la visita de los domingos con mi padre a su viejo barrio, siempre enseguida de comer y tras una misma ruta que había convertido yo en ovillo de juegos solitarios: la trampilla temblona de la taberna de Alejandro; la vertiginosa esquina en abanico con Labrador donde los peldaños eran junto a la pared anchos como mi tacón; los resquicios en el muro sobre la vía que corría de principio a fin la calle entonces bien llamada del Ferrocarril; las cortinas que atravesar en ida y vuelta: una ligera de macarrones, una pesada de monedas de dos reales, la mejor una punzante de chapas, en los bares al paso por las calles grises de la Standard; y al final los muros y taludes de las vías de Atocha bajo algún puente fantasmagórico que parecía venirse abajo cuando, por suerte que se repetía a menudo, pasaba por encima el tren con la lluvia de polvo, arena, chinorro y casi siempre carbonilla que me hacía reír, aliviado porque no se había desplomado aquel estrépito sobre nuestras cabezas y feliz de que ya oliese al Barrio y de lo que se avecinaba, el sitio donde con tanta atención me trataban: qué guapo estaba el niño; qué bien hablaba el niño, y el niño se dejaba querer porque ya entonces le gustaba dejarse querer.
Lo apreciaban en el Barrio a mi padre, el Barrio se dijo siempre en mi casa a aquella corrala: todos lo abrazaban, todos preguntaban por mi madre la que muy raramente iba, todos recordaban a mis abuelos, el viejo socialista Rafael y la pobrecilla señá Luisa, amigos cuyos nombres en buena parte no recuerdo pero cuyos rostros tengo perfectamente presentes, en especial los del señor Paco el de la taberna de Áncora y el señor Antonio al que a veces llamaban Manzanares y que siempre estaba allí con él, dos hombres bajitos, aunque muy distintos, a quienes visitábamos a la vuelta, regordete y alegre el tabernero, diminuto y solitario su parroquiano perpetuo del rincón, penoso hasta para un niño de pocos años y siempre carne de la regañina de mi padre: a ver si dejaba de beber y comía; a ver si salía de vez en cuando a que le diese el aire; a ver si olvidaba tanta tontería y se daba cuenta de que tenía amigos que lo querían, pero el señor Antonio ni movía sus ojillos achinados ni un solo músculo de su cara cetrina y enfermiza, apenas estiraba su bracillo, cogía con su manita la espolilla y se la llevaba a la boca, tan hecha a beber que ni tenía que despegar los labios para posarla en ella.
De todas maneras, eran aquéllas, sobre todo, tardes de bullicio y más niños: niños primero inasibles y lejanos a los que miraba medio escondido tras el cuerpo, entonces para mí tan grande, de mi padre; luego igualmente inasibles pero más cercanos porque daba yo ya unos pasitos hasta ponerme al borde de su partido, de sus canicas, de su dólar o de su mandón, aunque sin correr, arrodillarme, saltar o recibir: ¡Mirón!, me decían, mirón que era ya voyeur y que no escarmentó sino en cabeza ajena, cuando, una tarde, los gritos de detrás del cobertizo: ¡Mirón, mirón, mirón! ¡Cobardica, cobardica, cobardica! ¡Mariquita, mariquita, mariquita!, atrajeron a los mayores, y se lió bien liada: Manolo el que mandaba y administraba con un cinto castigos a quienes no cumplían la prueba por él impuesta le había pedido a Pedrito que le llevase la braga más grande que encontrara en el tendedero y Pedrito no había querido, se chivó alguien, y empezaron los hombres a repartir bocinazos, alguna mujer alpargatazos y amenazas la madre de Manuel, el cinturón en una mano y una oreja de su hijo en la otra: ¡Vamos arriba, sinvergüenza, que me tienes harta, pero hoy te quito yo las ganas de correa, vaya que si te las quito!, gritaba desaforada.
Se me quedó mal cuerpo por el resto de la tarde, un fondo de solidaridad con aquellos niños inalcanzables que se hizo tristeza y alargó hasta el tedio el rato de la taberna y el camino de vuelta, pero que obraría el milagro, y el domingo siguiente jugué y no sólo contemplé, y hasta acabé en unas semanas por subirme al carromato de Vidal, una plataforma de madera sobre rodamientos, rudimentario bólido de rudimentario manillar que se embalaba con estrépito Seco abajo desde la avenida hasta la esquina con Luis Peidró y luego por ésta hacia el arroyo que llamaban y que yo nunca vi, más bien reseco pedregal coloreado de basuras, de desechos y de escombros, coche de carreras, decían, que para media calle empezaba a dejarnos atrás. Vidal era el mejor, mejor que todos los demás y hasta que Manuel, Vidal el que tomaba la curva sin salirse nunca y sin dejarse la cabeza pelada en la esquina del colmao del señor Miguel.
Más que ninguna otra cosa es la corrala de Luis Peidró, el Barrio, mi paraíso perdido, ese paraíso que siempre de una u otra forma me ha aflorado, extraño paraíso porque en realidad infierno, pero infierno que rezumaba vida por todos los poros de sus columnas de madera incisa, de sus piedras mordidas, de sus pinturas desconchadas, algarabía de gritos y de susurros, de risas y de llantos, vida, clamor de hombres trabajando, de mujeres faenando arriba y abajo, de niños correteando, de niñas hablándose a media voz, de perros que ladraban y de gatos que se esfumaban, ágiles como Vidal. Y había trenes, trenes que lo hacían retumbar todo y a los que, cada vez que nos pasaban por encima sobre el talud que cerraba el horizonte, volvíamos la vista como si fuesen una novedad que no eran, y que malo si lo eran.
Una de las pocas veces que recuerdo a mi madre en el Barrio fue una tarde en la que el patio no era el mismo de siempre porque los chavales no agitaban y estaba lleno, aunque extrañamente silencioso, el corredor del primero desde el que la apuntaba un sacudirse de brazos y de manos con el que la reclamaban sin tener que gritar ante un cuerpo presente, y también mis amigos tenían otro tono:
Se ha muerto el padre de Manuel;
Le ha pillao un tren;
Le ha destrozao, me dolió la noticia, y más aún la figura de Manuel el hijo del ferroviario Manuel apoyado solitario en un mojón con el perro encima, aquel Loco que lo había adoptado como jefe y que esa tarde en vez de perseguirlo inquieto lo consolaba a su manera, mordisqueándole la mano. Y aprendí lo triste que es la muerte.
Nunca me ha pesado un silencio como aquél, porque la corrala de Luis Peidró era, además de un permanente escándalo de vida esa tarde enmudecida, un febril trasiego de actividad: a un lado, la fábrica de aceite a la que un día estuvo integrada, separada ya entonces por una verja; al otro, la nave con la carpintería y la herrería, el anchurón en el que se lavaba y tendía la ropa y, ya bajo las mismas vías, el antiguo taller de reparaciones que habían tenido que trasladar por las grietas como puños de sus paredes y que el viejo mecánico Pablo y sus hijos utilizaban de almacén, pero aquella tarde ni el carpintero Gaspar ni el herrero Pepe redoblaban su percusión, ni Pedro el hijo del mecánico atravesaba a su velocidad de grand jeté el escenario en busca de piezas, ni nosotros salimos a escena desde la tramoya del pequeño cobertizo retranqueado que había hecho alguien en plena Guerra entre el antiguo taller y el paredón de tierra, de manera que así sonaba la muerte, flojito y como una atmósfera densa que cada poco removía un tren.
Necesita la vida de novedades que la estimulen, de esos pliegues que a veces desvían la línea cansina y rutinaria que por definición caracteriza el tiempo y que de forma muy especial embarga el de un niño cuando, asimiladas las vivencias cotidianas, empieza a notar que todo se repite alrededor, y ésta debía de ser la sensación que yo probaba en medio de aquella orfandad paterna a veces y materna otras aparte las dos comidas de oficio y el desayuno fugaz, familia en cuanto tal con ritmo casi plano que alcanzaba tono vital sólo a cada llegada de TioPedro el que siempre aportaba novedades y ocurrencias: Pierrot, todos tus cumpleaños te voy a regalar lo mismo, me extendió la noche de mis siete años un paquete plano y muy grande. Ten cuidado, que lleva cristal, y con cuanto cuidado pude lo abrí: Perro ladrando a la luna, Pierrot, enfatizó. Es de un pintor que se llama Miró, Mi-ró, descompuso el nombre en dos golpes, pero yo me había quedado ya embelesado con aquella reproducción de una luna a la que elevaba su aullido un perro: una pata, otra, la cabeza que se transparentaba, lo recomponía pero no sabía qué pensar, y sentí de pronto que me levantaban en volandas:
Ahora cierra los ojos, Pierrot, y los cerré;
Cuenta hasta tres en francés, y conté: Un, deux, trois;
Cuenta hasta tres en inglés, y conté: One, two, three;
Cuenta hasta tres… en chino, y me quejé: ¡Jo, no sé!;
Pues te lo inventas. ¡Chan, chen, chin!, se alborozó TioPedro para alborozarme mientras yo seguía con los ojos cerrados por más que el ajetreo que sentía alrededor me estuviese provocando por todo el cuerpo un cosquilleo de escalofríos. Ábrelos ya, y encontré a mis pies un caballete. Un caballete, Pierrot, un chevalet, y apoyados en él tres lienzos y delante una caja de madera que, devuelto al suelo, manipulé con una extraña cautela que era pura excitación, tanta que la caja parecía dar corriente cuando la tocaba.
Que cenase costó la promesa de un cuadro a cuatro tras la tarta, el más divertido que he hecho jamás: Tú primero, Pierrot, se puso TioPedro a dirigir las operaciones, y manejé con la soltura ya adquirida en clase el tubo azul oscuro y el pincel grande hasta pintar en el tercio de arriba el cielo, y el tubo blanco y el pincel medio para redondear una luna hermosa y llena que festejaron todos. Ven, me dijo entonces, y me agarró de la mano y tiró de mí sala, entrada, largo pasillo en ele y cocina adelante hasta el cuarto donde mi madre cosía, el último de la casa: Ya está, Pierrot, cogió lo que quería, un jaboncillo, y volvimos a la carrera:
Toma, Carmen. Dibuja un patrón;
¿Un patrón?, sonrió al detalle de mi tío. Tan pequeño, no sé;
Pues da igual, venga, le puso la tiza azul aplastada y redonda en la mano, y a trompicones y con trazos inseguros hizo la mujer un patrón mientras mi padre ya me pedía que le pusiera marrón en un pincel, y se lo puse y él alzó con miedo dos palos a cada lado de la extraña figura, árboles que según TioPedro más bien parecían postes de la luz: Anda, arréglalo, Pierrot, e hice de los palos troncos y después TioPedro les añadió copa en verde que se clareaba por el centro porque la iluminaba la luna y fondo negro porque era muy oscuro el interior de un bosque, me fue explicando.
Era todo así con el exuberante TioPedro capaz de entusiasmarse hasta con lo más usual allá donde mis padres vivían en su templanza hasta lo más entusiasmante, y por eso recuerdo mucho más las ceras, los lápices, los tubos o los lienzos que él me regaló que los muchos más que me llevaba mi padre, porque TioPedro creía en las palabras y le daba alegre aire de consigna a todo: Para tu museo de la Luna, me decía cada año cuando me entregaba los 13 de julio la luna correspondiente: Miró en el 63, Matisse en el 64, Picasso en el 65, una bonita idea que casi siempre cumplió en persona porque siempre intentó estar conmigo en mi aniversario. Todo fue en él un permanente afán por insuflarme ánimos, despertarme curiosidades, avivarme el pensamiento y estimular mi fantasía, si en Madrid de mil maneras y si en París haciéndome jugar con recuerdos e ilusiones a través del epistolario al que me tenía sobrepuesto desde bien pequeño, cuando mi padre o mi madre me leían su carta llegada en sobre a mi nombre y hacían después de escribas para mi respuesta.
Mi amigo Babel, que es músico, dice que hay una luna en esta guitarra de Picasso que te mando. Si la encuentras, te llevaré un regalo ahora cuando vaya, me puso en acertijo al borde de unas navidades, y desplegué aquella hoja recortada de alguna revista: Qué fácil, el agujero blanco, reí de nervios y le respondí a vuelta de correo, y con la excitación por su llegada y por el premio ganado fui a las pocas semanas a recogerlo, aquella vez al aeropuerto y no a la estación del Norte, expectante y además contento, porque venían mi padre y mi madre y nunca íbamos los tres juntos a ninguna parte.
Hacía una tarde soleada y pudimos quedarnos por un buen rato en la terraza, yo maravillado por aquel brillar y atronar de aviones uno despegando, otro poco después descendiendo, un tercero ya en tierra que se acercó con toda lentitud hasta parar justo debajo envuelto en un resoplido que tardó en acallarse más que en abrirse su panza y empezar a descolgarse de ella una escalera enorme por la que al poco comenzó a descender gente: No veo a TioPedro, me extrañó que en prodigio como aquél no anduviera de por medio mi tío el prodigioso que hacía amenidad, curiosidad, ocurrencia o risa de cuanto tocaba, y seguimos esperando, yo ansioso, mi padre tranquilo, mi madre desplazada, o así me la represento en aquel aeropuerto y en cuantas imágenes recuerdo de ella fuera de casa, monosilábica y desplazada, humilde y desplazada como si todo le fuese territorio ajeno, salvo su costura y el francés que aprendía con la radio y un viejo libro marrón.
Se me antojó eterna la espera de aquel hombre que me sabía hacer feliz, y que además me enseñaba y abría caminos: El dibujo que más me ha gustado es el de Luna, por su fantasía, porque sabe que lo principal para dibujar es tener ideas, que se pinta primero con la cabeza y luego con las manos, comentó una mañana a la vuelta de vacaciones doña Conchita, que nos había leído la historia del caballo de Troya y pedido un resumen y un dibujo, el resumen antes del recreo y el dibujo después, y del resumen ni me acuerdo, pero del dibujo sí, unas murallas en redondo y dentro de ellas un caballo enorme de cuya tripa salía una escalinata de avión por la que bajaban, espada en ristre, Ulises y los suyos. ¡Muy bien, Luna!, añadió la profesora, y yo me engañaba en mi orgullo porque no me daba cuenta de la verdad de aquel dibujo, que semanas antes, a la vuelta de Barajas, el poeta Pedro Luna me había estado hablando en el taxi de ese avión que por primera vez había cogido: Lo que más me ha gustado, Pierrot, ha sido subir y bajar, me he sentido como Ulises cuando el caballo de Troya, ¿te acuerdas de que te lo conté una vez?, y yo registré el comentario como entonces lo registraba siempre todo, incluso la prudencia.
Me llevó TioPedro el verano de mis ocho años, junto a la luna de Matisse levemente morada como si al cielo le hubiesen prestado algo de color porque las cosas no eran las que eran, sino como se manifestaban en su armonía, me explicó ante él y con más ejemplos de cuadros y objetos y hasta de nuestras propias caras, un libro sobre el mundo, sus mares, sus ríos, sus desiertos, sus cordilleras, sus animales, sus plantas, sus monumentos, sus ciudades, sus países y sus banderas, y señalé con el dedo la soviética:
Mira, papá, la que fuimos a ver;
¿A verla dónde?, se extrañó TioPedro;
A Chamartín, cuando jugaron la Unión Soviética y España. La pusieron por detrás los muy cabrones, aclaró mi padre;
¡Ah!, no comentó más mi tío del conmovedor gesto que había tenido su hermano, coger conmigo el 27 para atravesar la ciudad hasta el campo del Madrid, bordearlo entre corrillos que nos ofrecían entradas y, de pronto, tocarme en el hombro: ésa era la bandera de Lenin y de la revolución, la bandera del partido, la bandera de los trabajadores, la bandera de la humanidad, la bandera de una larga lista de hechos, lugares y personas que no me enumeró aquella mañana en medio de tanta gente que pululaba por el estadio pero sí al rato en casa y otras muchas veces más, la noche de la llegada de TioPedro con el libro del mundo, sus cosas y sus banderas sólo en parte, porque su hermano cambió de conversación:
¿Te gustan las banderas, Pierrot?;
Mucho, y la de la Unión Soviética la que más, que la he visto de verdad, TioPedro;
Muy bien, Pierrot, pero… ¿sabes que eso no puedes ir diciéndolo por ahí?, tal vez alentó aún más mi cariño por aquella bandera roja con la hoz y el martillo que había visto una vez en la calle y no sólo en un libro, la bandera que no sabía yo que tan larga sombra de prudencias a veces y de imprudencias otras iba a tener en mi vida.
Cada clase va a hacer un mural en el patio, nos anunció con la llegada del buen tiempo doña Conchita una mañana, y me encargó a mí el boceto: una luna desde luego, a la derecha una luna llena, llena pero no completa porque se perdía en el margen, y el sol al otro lado, igual y a la misma altura, y en medio una calle como la del colegio con el colegio en el centro, y ante él niños jugando, y en el balcón una bandera que no llegué a colorear y luego borré. Es muy bonito, Luna, lo valoró la señorita apenas lo vio, y yo movía la pierna para echar fuera los nervios porque ella seguía mirándolo concentrada. Pero… falta algo aquí, señaló el balcón, algo que le dé vida. A ver, ¿qué ponemos?, y respondí que no sabía aunque lo sabía perfectamente, aquella bandera roja que había visto por la calle y en mi libro del mundo pero de la que no podía hablar, mi segunda fidelidad, la bandera roja del martillo y la hoz, callé también en mi casa pero le contaría a TioPedro semanas después, cuando llegó sin que fuese ni mi cumpleaños ni navidad pero con la euforia del mayor de los regalos, su tercer libro, uno para mis padres y otro sólo para mí.
Pedro Luna
Mi puente
Peral Editor,
leí en la portada gris, y me debí de sentir obligado a corresponderle y la mañana siguiente, mientras revoloteaba a su alrededor en la cama para despertarlo, le pedí que me llevase al cole para enseñarle una cosa, ese mural de mi clase que yo sabía que era mi mural.
Hay algo tan perverso en la misma esencia humana como para que desde bien pronto sean los grandes disgustos los que más nos hacen crecer y avanzar en cuanto impresiones que se clavan en la mente y van sosteniendo eso que, mejor o peor, acabará por ser el andamiaje de la propia visión del mundo y de uno mismo, golpes como el de aquel día de noviembre de 1967 en el que definitivamente adquirí la capacidad de memoria, o sea, de trazar en línea lo que hasta entonces había sido un punteo de recuerdos, el día desde el cual no me permito olvidar nada, paso de la infancia a la adolescencia por lo tanto, precipicio de la inocencia a la vida por el que rodé con apenas once años, y eso que estaba yo por suerte en el colegio cuando llamó a mi casa el señor Cortés el del almacén con la noticia de la detención de mi padre, practicada a las nueve en punto según salía del bar frente a su trabajo, seis agentes para reducir a quien no iba a oponer resistencia alguna porque
sabía por encima de todo que no era hombre
ni padre ni esposo y ni siquiera un militante,
sólo una lista, oculta lista de ocultos nombres
escrita con tinta de memoria en la cabeza fiel,
anotó el poeta Pedro Luna para su futura y entonces ni planeada obra Juan Luna (plegaria de un poeta a su hermano héroe) en el aeropuerto de Orly mientras esperaba el embarque para Madrid, más o menos a la misma hora en la que llegaba a mi portal el microbús del colegio y me encontré no a mi madre, sino al modisto gordo a quien había dado aquella soberana tarde años antes y muestras de mi tranquilidad a lo largo de las muchas otras visitas que le hice después. Mi madre estaba a la puerta de casa con los ojos rojos, la cara como la cera blanca y un semblante de llanto que le brotó apenas me hubo recogido entre sus brazos, el primero de esos rostros que siempre quise pintar: Pedrín, sollozaba, Pedrín, han detenido a papá, y ya andaba yo llorando para cuando lo oí porque creía que había muerto como el padre de Manuel mucho antes o el de mi compañero Mario meses atrás, y sentí que tenía que ser algo tan grave como la muerte una detención si aquella mujer estaba así, desesperada y distinta. Venga, venga, intentaba consolarnos don Luis el modisto con sus manos carnosas y delicadas, pero era inútil porque mi madre y yo no oíamos sino entre nosotros, ella de rodillas hablándome casi al oído:
No te preocupes, Pedrín, que papá va a volver muy pronto;
¿Hoy?;
No, hoy no, pero pronto;
¿Mañana?;
No sé, no sé, pero luego viene TioPedro en avión, Pedrín, y se va a estar con nosotros hasta que venga papá, y dormirá contigo, y…, rompí a llorar de nuevo porque me resultó evidente que papá no iba a volver tan pronto.
Le costó al buen hombre separarnos: Se acabó, Pedrín se viene conmigo de pinche, me resuena aún su voz acampanillada como si un imposible túnel del tiempo me hubiese devuelto a aquel día desde el que soy todo memoria ya para el rostro lloroso de mi madre ante la puerta, ya para la receta del trabajoso arroz a la italiana por fin en marcha que vi paso a paso y vuelta a vuelta ejecutar y que además escuché a bocajarro porque el hombre retransmitía, prolijo, las operaciones, ya para el vuelco que me dio el corazón cuando, al fin en el comedor, noté que faltaba uno de los cuadros, el de la luna que rielaba hasta un camino de ribera, de Munch, el último regalo de TioPedro.
¿Y el cuadro?, apunté con el dedo al hueco sobre el teléfono;
¡Ay, qué tontos somos! Se nos ha olvidado colgarlo. Es que ha venido la policía…, se cortó la mujer;
No sabes tú bien lo que ha sido esto, Pedrito, el acabose, pero que el acabose, diez o doce policías, si hasta me han cacheado los muy salvajes. Lo han dejado todo… El Japón hemos pasado para ordenarlo, el Japón, ¿verdad, Carmen?, y mi madre asintió con la mirada en otra cosa, y en mí: la policía no iba a volver, no tenía que preocuparme, y además no habían encontrado ni un solo papel con nada, aunque se habían llevado la agendita del teléfono, imbéciles que eran, le afloró un tono distinto y hasta orgulloso, como si mi padre fuese tan tonto para apuntar algo en la libreta del teléfono, y se disparó: mi padre era un hombre honrado que llevaba toda la vida luchando por los trabajadores y por la gente buena, un hombre del que tenía que aprender lo que eran la honradez, y la bondad, y la generosidad, y la dignidad, un hombre que se jugaba la vida por los demás, ¿comprendía?, y ni yo comprendí nada de aquellas palabras que me sonaron vacías ni el modisto de su desarbolada costurera:
Te digo yo… Anda, guapo, vente conmigo a la cocina, estiró hacia mí la mano, que vamos a preparar el postre. Me ha dicho mamá que te gusta la piña con nata;
Mucho, casi ni me oí;
Pues eso he traído, piña con nata, amarga nata y ácida piña que esa tarde no me supieron como siempre porque nada iba a saberme ya como antes, ni el cariñoso revoloteo del pelo que me hacía siempre el señor Paco, que llegó al poco, ni las dos manzanas desde mi casa hasta el Portillo cuando bajamos el modisto y yo por la merienda, porque todo cuanto vi al paso me trajo algo de mi padre al recuerdo: la cristalera polvorienta de la carpintería que desdibujaba a sus amigos Nicolás el de las orejas enormes y Eusebio el de los tics; la panadería aún cerrada del regordete señor Pepe que había sido en la República alcalde de un pueblecito, montaba ramos de panes en el pequeño escaparate y me tenía todas las mañanas preparado el bollo de bombón y la chocolatina para llevar al colegio; la taberna de Humanes en la que con tanto cariño nos atendía aquel Arturo que era igual que Sancho Panza; el largo frontal de puerta y tres ventanas de la churrería que era alto primero y obligado cuando salíamos de paseo: yo churros, él buñuelos y un par de ranas, las porras abiertas, pasadas por anís y azucaradas con las que el churrero Atilano recordaba viejos tiempos entre las miradas envidiosas de quienes nos circundaban; la parada de las camionetas desvencijadas, temblonas y más sucias que verdes; el respiradero del metro que evitaban las mujeres porque levantaba las faldas con su tufo pegajoso y, enseguida, el charco pestilente de la pescadería que desaguaba a la acera sus mostradores inclinados, ocho o diez metros de hedor e inmundicia: es un decir, nunca supe calcular distancias, al que TioPedro llamaba La Falange; por fin, ya en el Portillo, la pastelería de la hija guapa y la hija fea, dijo el modisto a la salida, y emprendimos el retorno, él con su paquete de pasteles en la mano mascullando de bellezas y fealdades mientras yo, con el de pastas y los bolsillos a reventar de caramelos, generoso Luis Limón, volvía a contemplar el mismo melancólico panorama de dos largas manzanas cargadas de ausencia que rellenó Valentín nuestro portero chillón cuando interrumpió a mi paso su charla con la ciega Sebastiana la que una vez le había montado un escándalo a dos policías que no querían pagarle las porras que revendía en su camarera acristalada ante la taberna de Alejandro: Corre, Pedrito, que… ¿a que no sabes quién ha venido con otros dos señores? Tu tío el de París, y le hice caso: eché a correr portal adentro y escaleras arriba olvidando el ascensor y al buen Luis Limón que tan bien se estaba portando con mi madre y conmigo.
La mitad del jadeo por los siete pisos lo descargué en el timbrazo sostenido, y la otra mitad en el abrazo largo, cálido, protector que me dio TioPedro a la misma puerta: Pierrot, mi niño, aquí estoy para quedarme con vosotros lo que haga falta, rompió por fin el silencio. Vamos a hacer café y hablamos tú y yo de nuestras cosas, y me sentí pasillo adelante mejor, por menos solo: Pierrot, me llamó así por última vez, ya sabes por qué he venido. Han detenido a papá. Está bien y no le va a pasar nada, pero tardará un tiempo en volver porque lo meterán en la cárcel como aquella vez, ya lo sabes. Peor era entonces… y volvió, y naciste tú, y habéis sido felices mamá, tú y él, a que sí, y yo asentí levemente, expectante por un lado pero confortado por otro en cuanto TioPedro sí parecía querer hablar conmigo en serio y no sólo entretenerme o engañarme, sentí o pensé, nunca he sabido del todo distinguir sentimiento de pensamiento en determinadas circunstancias. Pues eso, siguió, ve sacando tazas, que nos liamos a hablar y se nos va el santo al cielo, y ya no nos podemos despistar: tenemos que ayudar a mamá, que ya sabes que trabaja mucho. Mira, esto es justo lo que tenemos que hacer: mamá trabajar como siempre, tú estudiar y dibujar como siempre y yo escribir como siempre, y buscarme un trabajillo, ya veré qué: hacer churros por las mañanas, o castañas por la noche, o ponerme unas gafas negras y vender los ciegos en el metro, o domar pulgas, mejor domar pulgas, que no deben de ser muy peligrosas. ¿Te acuerdas de que no querías que te trajera un imán del Mercado de las Pulgas porque te creías que se iban a venir detrás todas las pulgas de París?, y por fin reí.
Aquella tarde en que la detención de mi padre me sacudió hasta fijarme el mecanismo de la memoria, TioPedro supo hacer que me sintiese mayor: Y ahora vamos a llevar el café y… ya sabes, templanza de hombres, que ya eres un hombre, Pierre, me llamó así por vez primera, Pierre que no dejó de estar triste, pero sí de sentirse inseguro: por eso he pensado siempre que nada hay mejor que la verdad por acre que pueda resultar, otra cosa es que nunca lo haya puesto ni lo ponga en práctica, como tampoco TioPedro lo estaba haciendo aunque lograse con sabiduría no engañarme en nada pero al tiempo esconderme lo que verdaderamente preocupaba allí a todos, a mi madre, a él, al modisto Luis Limón que se fue al poco llevándose su enorme humanidad exterior y la aún más grande interior, al tabernero Paco que lo acompañó, a aquel Jacinto Zamora de pelo ensortijado, gafas grandes y siempre muy risueño, el marido de doña Conchita a quien conocía del colegio, y al señor tan serio que era un abogado amigo de Zamora, qué pudiesen estar haciéndole en esa Dirección General de Seguridad cuyo nombre, junto al de Julián Grimau, cacé al vuelo entre tanta palabra en clave y tanta frase inconclusa.
De todo, sabían más que de sobra lo que yo ignoraba, aunque nada iban a conseguir con aquellas sonrisas falsas cuando le ofrecían al detenido soltarlo a cambio de alguna información, nada porque al comunista lo protegía su orgullo, su orgullo de clase, y respondía sólo que era miembro del Partido Comunista de España y que los estatutos del partido le impedían desvelar información interna; ni con los primeros insultos, las primeras amenazas, las primeras bofetadas, nada porque al comunista lo protegía su fuerza, su fuerza de clase, y permanecía callado; ni con los siguientes golpes por más que el labio partido o la muela saltada le llevasen a la boca el sabor punzante de la sangre, nada porque al comunista lo protegía su espíritu de sacrificio, de sacrificio de clase, y seguía sin hablar; ni con las porras o los látigos de goma que sacaban de un armario cochambroso, nada porque al comunista lo protegía su fe, su fe de clase, y resistía sabedor de que el revolucionario era yunque pero al final sería martillo, martillo que haría saltar las cadenas, hoz que segaría la mala hierba, cincel que esculpiría la historia; nada iban a lograr a golpe de palizas, de cubos de agua para reanimar, de toques sobre los nervios con aquel pendulito de aspecto inofensivo, tan precisos que parecían estar aserrando el cuerpo a medida que irradiaba el dolor, nada porque el comunista era talento, talento absoluto que se sabía página de ese enorme libro del talento que era el partido allá donde estuviese, en un sovjós del Volga o en una mina de Sudáfrica, en una refinería del Cáucaso o en un arrozal de Indochina, en una factoría del Don o en el campo feudal de Andalucía, cambiaba mi padre los ejemplos de vez en vez, pero jamás la descripción de lo que un comunista, él mismo aunque nunca se nombrase porque siempre diluía en el partido su propia identidad, era capaz de soportar y de lo que a un comunista, a él mismo aunque nunca se pusiera como ejemplo porque siempre diluía en la del partido su propia dignidad, le daba la fuerza mental para resistir bajo la tortura más atroz uno, dos, diez o los quince días que estuvo él hasta que aquellos animales se dieron cuenta de que Juan Luna Guzmán no iba a hablar, llegó a saber TioPedro a través de Zamora y éste por su suegro y éste por su hermano, pero nos lo escondió tras una versión piadosa y propia: que no estaban tratándolo mal, que estaban mareándolo a preguntas a ver si agarraban algún cabo suelto, no tan satisfactoria para mi madre, que se quedó en los huesos de tanta angustia, como para mí, triste pero confiado porque tanta fe tenía en ese hombre que acabó saliéndose con la suya, ver a su hermano por fin fuera de aquel matadero de la Puerta del Sol y por fin remontando vida.
¿Hay alguien ahí para echarme una mano?, sonó el mediodía de nochebuena su voz desde dentro del ascensor a sabiendas de que yo lo esperaba en el descansillo porque siempre daba una docena de enloquecidos timbrazos desde el portal, y cuando abrió lo encontré rodeado de bolsas:
Venga, Pierre, que me he traído tout le marché, el mercado entero, empezó a pasármelos;
Mamá, mamá, mamá, mediogritaba, mediorreía y seguía cogiendo bolsas yo;
Estás loco, sonrió por primera vez ancho desde el día de la detención mi madre;
Loco de contento, respondió mi tío ya en la entrada reventada de cosas. ¡He estado con mi hermano!, y empezó a darnos detalles: estaba en la Dirección General de Seguridad y perfectamente, mintió porque estaba en el hospital militar Gómez Ulla convaleciente de las palizas y de milagro a salvo; había estado con él dos horas, en realidad media; estaba de maravilla, en realidad vivo; y animado, en realidad ya tranquilo; comía bien, en realidad estaba empezando a comer tras unos días sondado; hacía gimnasia en un patinillo interior, en realidad estaba empezando a caminar pasillo adelante pasillo atrás de la pequeña enfermería donde lo mantenían aislado; leía mucho, en realidad tenía un periódico sobre la cama, fue saturándonos de piadosas mentiras que nos creímos: mi madre por pura necesidad y yo porque no tenía razón para no hacerlo.