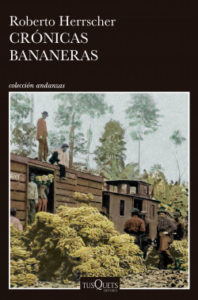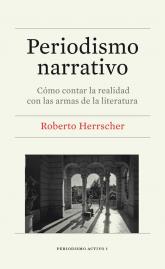Joseph Mitchell fue el más tímido de los reporteros audaces, el más mentiroso de los sinceros, el más enigmático de los transparentes.
Nació hace casi cien años en un pueblito agrícola de Carolina del Norte llamado Fairmont, donde dice que aprendió su sabiduría más preciada: el arte del humor negro, humor de tumba o de cementerio (graveyard humor). Se lo enseñaron las duras, flacas, erguidas mujeres del matriarcado donde creció. Sobre todo su tía Annie, con quien iban en procesión al cementerio para el paseo sabatino. Se paraba frente a cada tumba y le contaba a su familia la historia de los muertos.
A todos los conocía, y los niños la escuchaban en un silencio reverencial. De muchos decía: “Era tan malo que no sé cómo lo aguantaba su familia”. De los demás, resoplaba: “Era tan bueno que no sé cómo aguantaba él a su familia”.
Esta la historia la cuenta, con su característico humor de cementerio, en la introducción a Up in the Old Hotel, lo más parecido a sus obras completas. El libro, una maravilla de 716 páginas, contiene sus cuatro libros que a su vez son una amplia antología de sus sesenta años de carrera en la revista New Yorker.
Armado sólo con su ácido sentido del humor y una capacidad innata para encontrar personajes extraños o entrañables, ganarse su confianza, escucharlos con oído absoluto y escribir sobre ellos con punzante piedad, Mitchell llegó a Nueva York en medio de la gran depresión, trabajó ocho años en algunos de los grandes diarios de la ciudad y encontró su casa por más de seis décadas en New Yorker, donde publicó todos sus grandes perfiles.
* * *
Los personajes, las escenas y los escenarios de Mitchell no tienen ni la apariencia de ser noticiosos. Prácticamente no hay políticos, aventureros audaces, artistas de renombre o escritores famosos. Las escenas no empiezan ni terminan, flotan en el aire, como trozos mal cortados de realidad, como las conversaciones que escuchamos en el autobús, que no tienen forma aparente, que comenzaron antes de que nos subiéramos y que seguirán después de que nos bajemos. Casi no hay drama, tragedia de la que llorar ni comedia de la que reír. Es, como dice Mitchell que aprendió de su tía, humor de cementerio.
Tomemos, por ejemplo, a viejo Flood, un contratista de demoliciones retirado, de 93 años, de ascendencia escocesa-irlandesa, que disfruta comiendo pescado que compra temprano en la mañana en el mercado de pescadores de Fulton, bebe ingentes cantidades de whisky, habla con lenta ironía hasta por los codos, es rabiosamente verdadero y nunca existió. Es un ‘composite’ armado con las historias de decenas de viejos con los que Mitchell pasó horas y horas.
¿Es esto lícito? Sí, si el juego es transparente y los lectores entran en él. En este juego, pocos fueron tan grandes maestros como Joseph Mitchell. Por eso pudo, al final de su larga carrera, entregarnos la fábula más extrema del personaje que no sólo se columpia en el límite entre la realidad y la ficción, sino que juega permanentemente con su propia naturaleza real o ficticia.
El secreto de Joe Mitchell
En 1942, en plena época de su escritura de perfiles reales de personajes de las calles de Nueva York, Mitchell se encuentra con su personaje más entrañable y misterioso. Es un viejo vagabundo barbudo y oloroso a vino barato y agrio de no bañarse. “Joe Gould es un hombrecito esmirriado que adquirió cierta fama en cafeterías, comedores, bares y botaderos del Greenwich Village durante un cuarto de siglo. A veces alardea de que es el último de los bohemios. ‘Todos los demás se fueron por la alcantarilla’, dice. ‘Algunos están en la tumba, otros en el loquero y algunos en el negocio de la publicidad’”.
Así comienza El profesor Gaviota, uno de sus más exitosos perfiles de los cuarenta en el New Yorker. El personaje era un típico descubrimiento de Mitchell y su revista. Un personaje anónimo de la ciudad que todos ven pero en quien muy pocos reparan, y en quien ningún periodista que se precie en los grandes diarios pensaría que merece un perfil periodístico. Pero Joe Gould representa la calle, la erudición sarcástica, el descreimiento radical del Nueva York de mediados de siglo.
Para escribir su perfil, Mitchell lo persiguió por toda la ciudad y alrededores, lo escuchó por horas, le preguntó infructuosamente por hechos y detalles de su vida. Joe Gould le contaba que estaba escribiendo la obra que finalmente le daría la fama que creía merecer: está componiendo la gigantesca Historia Oral del Village. En cientos de cuadernos anotaba historias, anécdotas, datos, citas célebres, descripciones de personajes, momentos y escenas, y con todo eso no le faltaba mucho para terminar de componer el libro que, cuando se publicara, los haría a todos famosos.
El profesor Gaviota es una preciosa miniatura de un personaje menor, contado con arte y gracia. Gusta y atrapa, pero no vuela.
* * *
Pasaron los años, el método de entrevistar de Mitchell se fue haciendo más sinuoso y profundo, su estilo más reflexivo y ensayístico, y cuando vuelve a encontrarse con la historia de Joe Gould, descubre que el hombrecillo era mucho menos de lo que antes pensaban él y sus amigos (no estaba escribiendo ninguna gran Historia Oral que lo sacara de la calle y le diera la fama), pero al mismo tiempo, mucho más de lo que había visto 26 años antes.
Con el viejo Gould ya muerto y enterrado, Joe Mitchell se lanza a contar otra vez su historia. Y esta vez es una historia distinta, más amarga, menos apegada a las mentiras blancas que contaba el mendigo para obtener dinero y cobijo contra el frío y la nieve, pero al mismo tiempo más humana y universal.
En su segundo texto, Mitchell cuenta cómo conoció a Gould en 1932, cómo el pícaro homeless se dio cuenta rápidamente que el periodista bien vestido buscaba personajes para retratar y que si se hacía el interesante y le daba historias que despertaran su apetito, podría pedirle que lo invitara a comer, pedirle préstamos y hasta conseguir que lo convidara a dormir las noches más frías. Con Mitchell y con los poetas y aspirantes a artistas de algún tipo que pululaban por el Village Gould se transformó en una especie de bufón.
Claro, debía ser un bufón a medida de sus patrones, un espejo de lo que ellos querían oír, de lo que esperaban descubrir. En esos tiempos Nueva York se transformaba cada día en el imán de atracción de un ejército de bohemios de todo Estados Unidos y gran parte del mundo, supuestos artistas que querían verse como genios y querían ver la ciudad que los rodeaba como cool y con clase. Una ciudad donde hasta los mendigos recitan aforismos y escriben la Historia Oral de ellos mismos.
El secreto de Joe Gould, como el secreto último de los grandes perfiles, es que los personajes más interesantes son como espejos deformados, donde nos miramos a nosotros mismos y nos entendemos mejor al percibir las deformidades que buscamos para reconocernos. Joe Gould era un farsante, un mentiroso, un vendedor de sí mismo que engañaba a todos con la supuesta escritura de un libro que no existía. ¿Pero cuántos escritores, incluso famosos y exitosos, no tienen algo o mucho de Joe Gould?
* * *
Al final, el Joe Gould que no estaba escribiendo su gran Historia Oral terminó siendo mucho más interesante y revelador que el que parecía que sí estaba abocado a su magna labor.
Y al final Joseph Mitchell se vio absorbido, secuestrado por el espíritu de su personaje. Después de El secreto de Joe Gould no volvió a escribir sus grandes y perfectos perfiles de pequeños personajes anónimos. Por años no escribió ni una línea. Cuando entraban a trabajar a la gran revista semanal, muchos reporteros y editores jóvenes del New Yorker le preguntaban a la secretaria que quién era ese viejo pelado, barrigón y con abrigo de hacía treinta años que pululaba por los pasillos con las manos agarradas detrás de la espalda.
Era el viejo Mitchell, a quien los nuevos directores dejaban pasearse por la redacción como un fantasma, tal vez esperando a que se le acabara la sequía y volviera a teclear, o tal vez soñando con que su inmenso talento se desparramase y entrase por ósmosis en la piel dura y fría de los nuevos periodistas, ambiciosos y soberbios, que estudiaron en las grandes universidades pero que nunca aspiraron como el gran Joseph Mitchell el aroma de la madrugada en el viejo mercado de Fulton, donde los peces agitaban la cola con desesperación en sus resbaladizas canastas de paja.